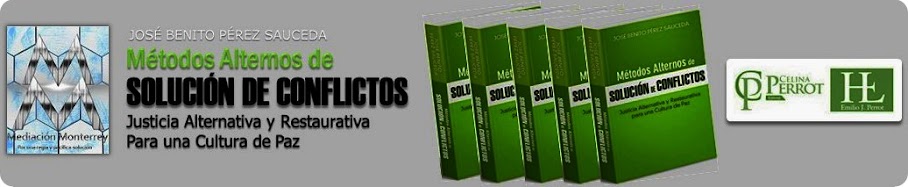Páginas de Mediación Monterrey
¿TE GUSTARÍA COLABORAR EN MEDIACIÓN MONTERREY?

Interesados comunicarse a: drjosebenitoperezsauceda@gmail.com
1744. Dinámica de Mediación
Desde hace tiempo y
como forma de desarrollar en la práctica el proyecto de construcción de Paz que
propone Equipo IMCA, hemos sugerido trabajar en aquello que denominamos
“dinámica de mediación”.
Ante todo queremos destacar una vez más que cuando nos
referimos a la Paz, no aludimos a la
quietud de los cementerios, ni siquiera a la ausencia de guerra u otra agresión
física.
Cuando sostenemos que es necesario construir la Paz, estamos
afirmando, como lo hacen la Doctrina Social de la Iglesia y también Johan
Galtung, que es necesario construir estructuras sociales y culturales justas,
donde todos y cada uno puedan realizarse como personas y que permitan a cada
otro el mismo logro.
Si bien la Paz, es un anhelo de todos, no podemos dejar de
reconocer que es necesario profundizar en su verdadero significado y, mucho
más, en elaborar estrategias para que esa aspiración se convierta en acto.
Como ya lo hemos puntualizado en otras publicaciones, sólo haremos aquí algunas puntualizaciones
para fijar nuestra posición frente al trabajo de construcción de Paz.
En primer lugar, la Paz no es una meta sino un camino, su
construcción no termina nunca. Consideramos la Paz como un determinado estado
de convivencia y sabemos que la convivencia entre los seres humanos es
fluctuante y muchas veces azarosa, motivo por el cual debemos trabajar en forma
permanente para mantener relaciones armoniosas.
Para construir Paz es necesario atacar las causas que
generan violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, no trabajamos
sobre las consecuencias de una mala convivencia, sino sobre las causas que la
provocan. Construimos Paz positiva.
Este trabajo de construcción requiere cooperación y cambio.
Ello supone que no es un trabajo individual, sino una responsabilidad de todos
y que es necesario producir cambios, modificaciones en el sistema social, para
revertir las causas que entorpecen una sana convivencia.
Para producir este cambio de estructuras injustas la
“dinámica de mediación” tiene un lugar de privilegio.
¿En qué consiste la “dinámica de mediación”? Se trata de una
intervención mediadora programada en función de la existencia de determinado
grupo. Lo primero que debe hacer el
mediador para poner en práctica esta dinámica, será preocuparse por conocer
previamente la composición de ese grupo, sus características, su estructura y
los aspectos particulares de la vida interna de ese conjunto de personas y de
sus componentes.
Los recursos de los mediadores para desarrollar su trabajo,
provienen de una investigación permanente e interdisciplinaria. Es por ello que
en esta ocasión hemos encontrado útil completar el análisis del trabajo de
“dinámica de mediación”, con algunos conceptos propuestos por el Papa
Francisco, quien sostiene que “para avanzar en esta construcción de un pueblo
en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro principios relacionados con
tensiones bipolares propias de toda realidad social… los cuales constituyen el
primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la
valoración de los fenómenos sociales”.
Esos principios, válidos para nuestro trabajo de “dinámica
de mediación”, son los siguientes:
1) El tiempo es superior al espacio.
2) La unidad prevalece sobre el conflicto.
3) La realidad es más importante que la idea.
4) El todo es superior a la parte.
1) El tiempo es superior al espacio.
2) La unidad prevalece sobre el conflicto.
3) La realidad es más importante que la idea.
4) El todo es superior a la parte.
1) Si
consideramos el tiempo como un concepto de plenitud, en el sentido de un
horizonte que se abre por delante, en nuestro trabajo de dinámica de mediación
podemos estimular esa visión frente al significado del espacio, que se reduce
al momento y cuyos límites son acotados. Esto ayuda a no privilegiar los
espacios de poder, sino los tiempos de los procesos.
2) Es
necesario enfrentar y superar el conflicto para no quedar atrapado y no perder
el sentido profundo de la unidad.
3) La idea
está en función de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad.
Esta última debe ser rescatada, ya que existen diversas formas de ocultarla y
esto es lo que debe ser evitado, para lograr relaciones armónicas entre las
personas.
4) Para
explicar este postulado de que el todo es superior a la parte, el Papa
Francisco utiliza la figura del poliedro: “El modelo es el poliedro, que
refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad”.
Esto nos demuestra también que el todo es mucho más que la suma de todas las
partes, ya que la figura del poliedro permite recoger lo mejor de cada uno.
Este acotado espacio no nos permite profundizar, sólo hemos
querido hacer este aporte para la reflexión de los mediadores, ya que estos
postulados resultan útiles para la intervención mediadora, sobre todo en grupos
en los que se trabaje en conjunto para producir cambios estructurales que
permitan una mejor convivencia, priorizando el respeto mutuo y reconociendo la
dignidad eminente de cada uno.
María Alba Aiello de Almeida. Mediadora. Abogada. Docente. Secretaria académica de Equipo
IMCA. Co-directora de la Maestría en Mediación de la Universidad de Alcalá de
Henares.
Ver más entradas sobre estos temas:
Dinámica de la Mediación,
Equipo IMCA,
María Alba Aiello de Almeida,
Mediación Monterrey 10 años,
Mediación Monterrey: Opinión,
Teoría de la Mediación
1743. Una visión sobre la Paz Negativa y la Paz Positiva en Latinoamérica
“La guerra es dar caza al hombre”
-Leroi Gourhan.
Los conceptos de guerra y de Paz en Latinoamérica se
proyectan a las raíces más profundas de la historia del “nuevo mundo”, a los conceptos de desarrollo
o deberíamos llamarlo mejor subdesarrollo latinoamericano. Puesto que aunque es
innegable que una elite minoritaria ha mejorado extraordinariamente su calidad
de vida, pues siempre ha sido la beneficiada con las etapas u olas del
crecimiento o desarrollo, la mayoría de la población ha sufrido una exclusión sistemática; además de vivir en un ambiente
de permanentes conflictos laborales, socio-económicos, políticos, culturales,
étnicos, ambientales.
Los conceptos de Paz y guerra en Latinoamérica se remontan a
épocas precolombinas o previas a la llegada de los españoles y portugueses,
donde los ritos y la lucha por tótems o divinidades, por nuevos territorios
sino se resolvían por la vía de la negociación que implicaba acuerdos mutuos de
beneficio e integración mutua o se llevaban al campo de las guerras más que de
simple conquista militar, pues en realidad se trataba de una asimilación socio
cultural y lingüística y de desplazamientos forzados de aquellos rebeldes
vencidos (que se negaron a negociar) junto con los naturales del grupo
conquistador hacia nuevas tierras como colonos en el caso de los incas o las
muertes, sacrificios humanos e inclusive una forma de esclavitud en el caso de
otras culturas. Este nivel vendría a ser el nivel que Galtung denomina el de
los macroconflictos (entre estados y naciones) y/o megaconflictos (entre
regiones y civilizaciones)
Lo que si es cierto y común a los grupos humanos es que en
este tipo de sociedades el conceptos Paz positiva partía de una visión de
convivencia del hombre con el grupo o comunidad que le albergaba y todo ellos
dentro de la cosmovisión de ser parte de la madre tierra con la que también
debían vivir en paz. El concepto de que no había esclavitud sino beneficios
comunes para todos, en el incario crearon una realidad admirada por casi todos;
hasta por los propios cronistas españoles que los observaron con ojos de verdad
y desde la orilla opuesta , pero no dejaron de quedar maravillados. Así por
ejemplo lo destaca el historiador Luis Hernan Castañeda, cuando interpreta los
escritos del cronista español Cieza de León:
“que el método de conquista implica siempre en primer lugar
una oferta de amistad, y que sólo cuando esta es rechazada se recurre a la
violencia. Esta se desata siempre en respuesta a la agresión de otros grupos,
como los chancas. También se destaca que los incas son los responsables de
introducir, en los pueblos conquistados, una serie de bienes civilizados; y se
insiste en la transformación de zonas yermas en tierras fértiles, gracias a sus
avanzados conocimientos agrícolas. Por otra parte, se hace hincapié en la
redistribución imperial de los impuestos entre los más necesitados (“los pobres
y las viudas”), lo cual para algunos autores explica el éxito de la
organización imperial inca (“To feed and to be fed”, de Susan Ramírez)” (1).
Al llegar los occidentales la visión de la Paz y de enfoque
del conflicto deja de tener una connotación de integración o asimilación
positiva, de tal modo que se mejorasen los estándares de vida de los
conquistados con mejor alimentación mejor tecnología y mejor redistribución de
los ingresos del estado, y se asume una
visión de la Paz negativa, que significa el dominio por la fuerza de los
conquistados. Por otro lado se asume como natural el genocidio y destrucción
del otro grupo, a través de las masacres y aprovechamiento de sus fuerzas
(esclavitud). Ello implica también el arrebatarles sus tierras y empobrecerlos,
destruyéndolos social, cultural, anímicamente y finalmente físicamente
Así empiezan en nuestra América los mesoconflictos que
Galtung identifica como aquellos presentes
en las sociedades, pues el nuevo tipo de organización, segmentaba a los
pobladores en españoles, criollos (no españoles, pero de raza hispana nacidos
en tierras latinoamericanas), los mestizos con ciertos privilegios, y los indígenas así como los negros africanos,
siendo estos últimos los segmentos sobre los que se ejercía la violencia más
cruda y dura.
Con la denominada independencia nada cambio, empeoraron los
mesoconflictos ( en las sociedades), los macro conflictos (entre estados y
naciones) se incrementaron, debido a que los caudillos buscaban mantener
distraída a la población apuntando a un enemigo externo, para de ese modo poder
usufructuar los dineros del estado a través de compras de armamentos
sobrevaluados y hasta uniformes de la peor calidad.
Como consecuencia de la perdida de esperanza debido a la
corrupción acentuada en todos los ámbitos sociales, la discriminación y la
exclusión de grandes segmentos de la población, la respuesta de estos a sus
micro conflictos (dentro de las personas y entre las personas) se manifiesta a
través del incremento de la delincuencia debido al consumo descontrolado de
bebida y drogas, así como se origina en la carencia de oportunidades educativas
y laborales de los segmentos de la población que estaban excluidos y que
habitaban en zonas tugurizadas.
La mala gestión en la Administración de los recursos, la
discriminación de los grupos mayoritarios a los que se aúna la corrupción
acentuada hasta extremos intolerables en todos los niveles de gobierno,
empezando por las presidencias de las repúblicas latinoamericanas hasta los
sistemas administrativos, legislativos y judiciales, se hace cierta en la expresión de Jaques
Delors quien manifestó en el texto
“Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás”
“La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay
elementos nuevos que acentúan el riesgo en particular el extraordinario
potencial de autodestrucción que la
humanidad misma ha creado durante el siglo XX ”(2)
y creemos que estas elites que han procurado mantener a sus
descendientes, amigos y “seguidores” (practicantes de infravalores) en el poder
y los sistemas mencionados. Para ello planificaron llegar al poder mediante
elecciones democráticas, donde un falso marketing , basado en el engaño era su
carta de presentación. Asi el PRD se mantuvo varios durante muchos años en
México, igual que liberales y conservadores se turnaron en Colombia,
aparecieron como falsos renovadores y ganaron en las urnas, por ejemplo Alan
Garcia Perez, Toledo, Fujimori y Ollanta Humala en el Perú, Ortega en Nicaragua
o hicieron supuestas tomas “revolucionarias” del poder como Chávez y
esencialmente Maduro en Venezuela. En realidad el copamiento del poder se hizo
disfrazándose bajo diverso ropaje político, con el lema de Maquiavelo “el fin
justifica los medios”. Este nivel no ha sido el único pues esta forma de toma
del poder para ejercer la Paz negativa ha llegados a los gobiernos locales y
municipales de las comarcas mas alejadas
Pero ellos no son los únicos actores de la Paz negativa, lo
son también las empresas transnacionales que han llegado a explotar los
recursos naturales, especialmente las mineras que han venido contaminando
impunemente a las poblaciones originarias y al medio ambiente, aquellas que
firmaron convenios para que les fueran adjudicadas obras públicas que
construyeron obras con graves deficiencias como Odebrecht de Brasil que han
empobrecido indirectamente más a las poblaciones.
Los medios de prensa que promueven la violencia, el racismo
y el subdesarrollo cultural con sus estereotipos de belleza, su justificación
del estatus quo establecido por los corruptos y los grupos dominantes
mencionados que solo se benefician ellos y sus allegados
Todo ello nos lleva a concluir en que en gran parte de
Latinoamérica se ha sembrado la Paz negativa, ello ha implicado una respuesta
manifestada en protestas por parte de los grupos poblacionales sobre los que
venía ejerciendo la misma, estallando el conflicto social; para lo cual muchas
veces se ha recurrido a la simple represión violenta contra los denominados por
la prensa soporte de los malos gobiernos: “rebeldes”, “comunistas”, “salvajes
que no quieren el desarrollo”, “enemigos de la democracia”
Antes la Paz negativa se utilizaba como una herramienta para
generar una “aparente” unidad frente a una amenaza exterior. creada
artificialmente con objetivos que favorecían a los traficantes de armas y a los
bolsillos de los mandatarios, parlamentarios y todos aquellos que impulsaban
las guerras “en defensa de la patria” por lo cual muchos de los conflictos
interestatales entre Ecuador y Perú, Chile y Perú, Colombia y Perú estuvieron motivados por el afán de distraer
a sus ´poblaciones y alejarla de reclamar sus necesidades de desarrollo, Pero
también han sido una forma de justificar la agresión imperialista de los EEUU
en los países latinoamericanos. Tal como sucedió en el caso de México, de Cuba,
Nicaragua, Guatemala, Panamá indirectamente en Chile y Argentina a través de
los dictadores
Como mencionamos antes el trasfondo económico del
armamentismo latinoamericano sobre el que se basa la paz negativa, sea la
máxima latina “ Si vis pacen, para bellum” ( si quieres la Paz prepárate para
la guerra), tal como comprobamos lo siguen haciendo Chile y en parte Perú.
La Paz positiva por el contrario tiene que ver con aplicar
el concepto sobre el conflicto enfocado positivamente según lo define la
escuela de mediación transformativa de Folger a las relaciones entre los seres
humanos, donde el conflicto se concibe en este enfoque como una oportunidad
para el crecimiento, a través del cual el razonamiento parte de primero
transformar a los individuos involucrados en un potencial conflicto, en
personas que aprendan a revalorizarse y reconocerse como seres humanos plenos
que se ven con total empatía.
La Paz positiva debe significar en Latinoamérica respeto a
la vida e integridad de las personas, igualdad de oportunidades, desarrollo
armónico para todos y no solamente para los grupos privilegiados como ha venido
sucediendo desde las falsas independencias que se han celebrado o se
continuaran celebrando de norte a sur.
En momentos actuales en los que América Latina enfrenta a
los fantasmas galopantes del egoísmo, la exclusión, la discriminación socio
económica racial y étnica, la minería irresponsable destructiva de la madre
tierra, de la vida y los sueños de millones de habitantes originarios, el
machismo enfermizo y su hijo putativo, el feminicidio, la corrupción
“justificada” como legal por ciertos partidos políticos que en realidad son
organizaciones criminales delictivas, pintadas mercadotécnicamente por fuera
como muy bonitos y sonrientes, pero por dentro refugio de delincuentes y
asesinos de la peor calaña que viven de empobrecer más a los pueblos firmando
“contratos” arreglados con empresas fantasmas y que construyen obras
inservibles y/o sobrevaluadas.
Tal es la cantidad de miseria espantosa, contaminación,
tugurizacion, desnutrición, índices de adicción elevadísimos de contaminación y
criminalidad por doquier, sistemas administrativos y de Justicia colapsados que
solo han venido sirviendo para los denominados en Perú “cuellos blancos” y sus
familiares enriquecidos vendiendo sentencias
Fenómeno que seguro se reproduce de igual o peor manera en Venezuela,
México y Centroamérica lo que ha originado que miles de habitantes huyan de
estas tierras dado que la Paz negativa no sirve y solo ha generado más
destrucción y conflictos destructivos. Por ello se ha formado aquella caravana
de esperanzados que avanza hacia el norte, sorteando mil obstáculos buscando
quizás ilusamente la Paz positiva en los EEUU o es la razón que ha hecho salir
en estampida amas de tres millones de venezolanos hacia el sur del continente
esencialmente buscando las condiciones del desarrollo que se han cerrado en su
patria.
Los verdaderos líderes de la Paz latinoamericana en todas
las instancias del gobierno y la sociedad, tal como se ha comprendido en
Uruguay, una pequeña nación geográficamente hablando, pero que es uno de los
pocos ejemplos para la región, deben entender que se ha venido aplicando en sus
territorios la frase de Leroi Gourhan, aplicada no contra supuestos adversarios
de fuera sino contra su propia gente local: “la guerra es dar caza al hombre”,
que para impulsar una real Democracia que tenga como pilar a la Paz verdadera
se debe aplicar el pensamiento del gran Maestro Johan Galtung “ Una de las
metas de la Paz es la eliminación de la violencia y la otra es la conservación
de la dignidad y la integridad de la persona” (3), quizás haya tenido razón el
cronista de la conquista Cieza de León al alabar a la cultura del Tahuantinsuyo
en su texto “El señorío de los incas” y su justo modelo de desarrollo
equitativo que buscaba incluir y no excluir a nadie, pues el nuevo lema que
propongo, modificando el dicho de Leroi Gourhan debería ser en Latinoamérica y
el mundo “La Paz es dar amor al hombre”.
Bibliografía usada.
(1) https://lamula.pe/2010/08/30/el-senorio-de-los-incas-de-pedro-cieza-de-leon/castanel/
(2) Informe a la UNESCO de la comisión internacional del siglo XXI
(3) Rada Barnen, Pontifica Universidad Católica del Perú, Segunda especialidad en proyectos educativos, Guía didáctica 5 “Educación, Paz y civismo”. Lima 1999. p. 20.
Freddy Ortiz Nishihara. Magister en Relaciones
Internacionales por la Universidad Andina “Simon Bolivar” sede Quito (Ecuador)
Master en Responsabilidad social corporativa por la Universidad Pontificia de Salamanca
(España), Postgraduado en Paz y Resolución de conflictos por la Universidad de
Uppsala ( Suecia), Postgraduado en Mediación y Conciliación por la Universidad
de Ciencias empresariales de Buenos Aires (Argentina) Abogado por la
Universidad Mayor de San Marcos, Lic. en Administración por la Universidad
Ricardo Palma ( Lima, Perú), autor de varios textos universitarios.
1742. Mediación Intercultural y Neuroconvivencia
“Cuando se quiere estudiar a los hombres es preciso mirar
cerca de sí; pero para estudiar al hombre es necesario dirigir la mirada a lo
lejos; es preciso, en primer lugar, observar las diferencias, para descubrir
las propiedades”
J. J. Rouseau
La cultura de paz emerge en el siglo XXI, como un nuevo
paradigma que se retroalimenta al igual de paradigmas emergentes como la
complejidad, la neurociencia, la interdisciplinariedad, la trasversalidad y la
quántica, por lo que no es tan simple o sencillo, en escenarios cambiantes
social, política y económicamente construirla. Ecuador particularmente es un
laboratorio de diversidad étnica, de clase, de credos y de ideologías,
polarizados en los últimos años, por procesos ideológicos que se encuentran
entre la submision, la subversión y la desesperanza en el cambio.
En efecto, cuando emo-senti-pensamos la cultura de paz,
nuestras representaciones sociales devienen de un imaginario cuasi idealizado y
utópico, de un mundo por venir de un mundo imaginario cual paraíso terrenal.
Igual sucede ante la expresión de mediación comunitaria o mediación
intercultural, las cuales se perciben como distante y lejana a cada uno de
nosotros.
La diversidad, es una realidad cotidiana ante la cual nos
relacionamos en el quehacer diario, nuestros compañeros de trabajo, estudios,
vecinos, y aunque no lo percibamos así, también lo son nuestra pareja o
nuestros hijos, cada uno con visiones, creencias, valores y practicas distintas
a la que podríamos profesar. El acelerado ritmo de la vida moderna, junto a la
tecnología, la ciencia y la comunicación, transforman constantemente nuestros
conceptos e identidades, ampliando o concentrando de manera ostracista nuestras
visiones del mundo, siendo el común denominador de las relaciones la
intolerancia, la resistencia o la frustración.
Pero ¿Cómo funciona nuestro cerebro, y haciendo una analogía
con éste y la sociedad, ¿cómo funcionamos ante el conflicto y qué hacemos para
construir la tan dichosa convivencia pacífica? Pensamos en conflictos
comunitarios o interculturales como conflictos entre comunes, entre indígenas,
entre vecinos o entre ellos y el Estado o los Gobiernos locales, y no
fácilmente nos asociamos con ellos. “Tomemos un ejemplo, concretamente (…) la
cuestión del acceso a los recursos naturales o sociales de individuos
pertenecientes a grupos étnicos”. (Gimenez Romero, 2001)
La mediación Intercultural, en este argumento es un fenómeno
nuevo, aun no reconocido en la norma legal ecuatoriana, como si sucede en el
ámbito de la mediación comunitaria y en la cual se la podría suscribir, y en el
campo practico se viene ejercitando desde los operadores sociales y ONG´s. La
mediación intercultural debe entenderse en nuestro contexto plurinacional como
una “orientada hacia la consecución del reconocimiento del Otro y el
acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje
y desarrollo de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación
institucional, entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente
diferenciados.” (Sales Salvador, 2010)
En la cultura andina incide particularmente su cosmovisión,
la forma de ver el mundo y sus relaciones, lo que denominan el sistema
churonico o chacanico, como espiral de crianza de la vida, constituido por 5
elementos que le conforman, a saberse, la familia, la comunidad, la chakra y la
geobiodiversidad, siendo su eje articulador y de equilibrio la espiritualidad;
en el pensamiento andino la ausencia de equilibrio en alguna de las dimensiones
de la crianza del ser humano es lo que produce el conflicto y/o los problemas.
La familia (a cada una de estas dimensiones se les atribuye
un color particular, en este caso a la familia se le otorga el color amarillo)
considerada la dimensión en la que se desarrolla la festividad, los sueños, los
valores, los principios, la espiritualidad y el idioma; la dimensión
comunitaria (o de color rojo) es donde se fortalece la relación con la
autoridad, la autoderterminacion, la participación y solidaridad, y se refuerza
el idioma, las festividades y la historia; Así también la chakra y la
geobiodiversidad (de colores azul y verde respectivamente) fomentan la
economía, la alimentación, la medicina y los principios de la vida. (Bustos
Mario, 2018)
Para la década del 90 del siglo pasado, Humberto Maturana en
su libro transformación para la convivencia, nos introduce en el complejo campo
de la convivencia y la cultura de paz, incorporando en su análisis del
conflicto, los factores sistémicos tanto social como biológico, así como la
dimensión cultural y la dimensión emocional que intervienen en ellos. A su
decir, “analizar los fenómenos sociales de una manera no tradicional y mostrar
que de hecho y de una manera inevitable, el ser humano individual es social y
el ser humano social es individual.” (Maturana R., 1999) Esto indudablemente
dio un cierto acercamiento a los docentes y agentes sociales sobre la
importancia de la analogía del ser social con el funcionamiento del cerebro
individual.
La neuroconvivencia, es un proceso individual, personal y
social de intervenir con el otro y consigo mismo, desde la vivencialidad y
comprensión de las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las
acciones, que afectan la esfera de relaciones sociales, familiares y el
entorno, por lo que implica una intervención en un multiespacio, muy similar a
las dimensiones churonicas de la cosmovisión andina. Si bien la Neurociencia
emerge a inicios de la década del 70, con la teoría del cerebro TRIUNO, de Mac
Lean, en el marco de la investigación de los fenómenos del aprendizaje y la
inteligencia, es en la década del 90 e inicios del 2000, que comienza a
investigarse y aplicarse en el ámbito de la convivencia social pacífica.
El desarrollo de la teoría del cerebro triúno, conlleva a
revisar, analizar y actuar sobre las emociones, nuestro cerebro Límbico nos
permite Sentir, Desear y Querer, también es el cerebro de la RABIA, la
FRUSTRACIÓN y la DEPRESIÓN, el cerebro Neocortezal es el que permite
racionalizar y pensar dichas emociones a partir de la dominación de nuestros
hemisferios cerebrales. Y finalmente el cerebro reptil o básico que nos conlleva
a la acción o la reacción, los tres cerebros no son entes separados, sino que
interactúan y son interdependientes.
La paz necesita de la participación consciente de los
individuos y de los colectivos. Es decir que se necesita aprender como gobernar
estos cerebros o sistemas: el mental - intelectual (Neocorteza), el emocional
(Cerebro Límbico) y el del comportamiento (Cerebro Reptil) si se quiere lograr
la paz dentro en la sociedad actual se requiere de la participación consciente
de cada uno. ¿Por qué "participación consciente"? porque la paz se
construye en nuestra mente, se transforma en nuestros contextos y las formas en
que emo-senti-pensamos las relaciones con los otros. Hasta ahora hemos tratado
de lograr la paz, simplemente mediando nuestros intereses a través de acuerdos;
pero cuantas veces nos hemos pueto a mediar nuestras emociones respecto al otro
y su contexto, su cosmovisión y la nuestra de la realidad, pero la paz no será
posible si no logramos comprender la dinámica individual en cada uno en el
conflicto, sino logramos relacionarnos con nosotros mismos y los otros en
nuestros contextos y nuestras creencias muy particulares respecto al mismo.
Sí!!! Si podemos aprender a lograr la paz dentro de nosotros
mismos, podremos ser capaces de ofrecer estrategias significativas para la paz
social, comunitaria e intercultural. El objetivo es el individuo como un
laboratorio de paz, practicando acuerdos y sintiendo el bienestar. Si
observamos la vida desde su nivel celular, podremos entender nuestras conexiones
con un medio más extenso con mayor facilidad.
El medio ambiente, lo que desde la cosmovisión andina es la
geobiodiversidad es algo vivo, lleno de vida, que nos produce impactos con su
constante información. “Nuestros dominios cobrarán vida con sus iguales y yo
percibiré la vida alrededor mío como parte de mí mismo, como un recurso para
mí, y yo como un recurso para ellos.” (De Beauport, 2006)
Tú no estás separado de tu medio ambiente, ni de tu
contexto, sino que estás continuamente expuesto a él e interactuando con él. Tu
paz depende de la paz en tu ambiente, y la paz de tu ambiente depende de ti. En
este cerebro logramos la paz siendo "uno" con nuestro medio ambiente
y lo que nos rodea. A partir de esta inclusión total practicamos la
Inteligencia Básica para experimentar cada día tanta Paz como sea posible.
Walter Fernandez Ulloa. Profesional en Psicología Clínica, con estudios y
experiencia en Salud Mental Comunitaria y Grupal, desarrollo social y
comunitario con enfoque en planificación local y énfasis en comunidad, niñez,
familia y juventud; Consejero Suplente del Consejo de Participación Ciudadano y
Control Social 2015-2020, Mediador certificado por el Consejo de la Judicatura,
graduado en la Universidad Estatal de Bolívar; Magister Internacional en
Políticas Sociales de Promoción de la Niñez y Adolescencia; Activista en
Derechos Humanos y Paz; Planificador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social; Consultor y Asesor de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
Secretaria Nacional del Agua, Secretaria del Migrante; Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos; Miembro Fundador de la Academia ODR (Métodos apropiados
de Resolución de Conflictos) Latinoamérica; Miembro Fundador del Observatorio
Nacional de Comunicación y Medios;
Miembro Fundador del Observatorio Internacional de Paz y Seguridad
Humana con sede en Argentina; Miembro Fundador y Vicepresidente del Consejo
Andino de Mediadores y Conciliadores, 2005-2007, Lima-Perú. Contacto: ups.walter.fernandez@gmail.com
1741. La Familia como Artesana de la Paz
"Cuando hay amor en el matrimonio [o amor propio], hay
armonía en el hogar; cuando hay armonía en el hogar, hay satisfacción en la comunidad;
cuando hay satisfacción en la comunidad, hay prosperidad en la nación; cuando
hay prosperidad en la nación, hay paz en el mundo"
-Proverbio Chino
"La familia es la base de la sociedad" [1]. Cuántas veces hemos escuchado en el discurso político esta
gran verdad? Sin embargo, es cruelmente reduccionista en el análisis, poner la
paz, la estabilidad y la prosperidad de la sociedad bajo la responsabilidad
absoluta de la familia, en especial con las transformaciones que esta ha
experimentado ante los retos de la sociedad contemporánea. Si bien es cierto
que es en la familia donde deben proveerse las primeras condiciones idóneas
para transformar a la niñez en una ciudadanía crítica, participativa y
responsable, la configuración y condiciones de la sociedad y en general del
Estado en materia económica, política y social influyen positiva y
negativamente en el desempeño de la familia. Es así, que la sociedad es un
reflejo de lo que ocurre al interior de la familia, al mismo tiempo que las
dinámicas familiares reflejan, producen y reproducen a la sociedad en la que se
desarrollan.
Este análisis en el que la "parte" [ex. la
familia] forma al "todo" [ex. la sociedad] al mismo tiempo que el
"todo" está contenido en la "parte" proviene de un
principio básico del pensamiento complejo desarrollado por Edgar Morin en su
obra El Conocimiento del Conocimiento, tercer tomo de El Método (Morin, 1986).
El principio holográfico nos dice que es imposible conocer el todo [lo macro]
sin conocer sus partes [lo micro], e imposible también conocer las partes sin
considerar el todo. Así como biológicamente cada célula del ser humano contiene
el ADN, a nivel sociológico, cada persona es parte de la sociedad, a su vez que
ésta es parte de cada persona [2]. Entones, el holograma está formado por
puntos que contienen cada uno el objeto representado completo o casi completo.
Por lo anterior, es imposible hablar de paz sin considerar la contribución de
ambas esferas; la familia y la sociedad en una relación sinérgica y dialógica.
Para dar a la familia las herramientas para construir una
cultura de paz, es prioritario comprender la cosmovisión de la familia actual,
de dónde proviene ésta y su actuar en consecuencia. También urgente es
reconocer las dinámicas y retos en la sociedad de hoy que han impregnado a la
familia de altas tazas de violencia, desintegración y disfuncionalidad. Aunque
el presente tema requiere un análisis más profundo y extenso, para motivos de
este foro, limitaré el presente escrito a definir los tres tipos de familias
[la familia basada en el poder y la autoridad, la familia basada en la
identidad o la competencia y la familia basada en la unidad y la paz] que
existen de acuerdo al director del Instituto Internacional de Educación para la
Paz en Canadá; el doctor H.B. Danesh (H.B. Danesh and Azin Naseri 2017) [3], cómo éstas reflejan el contexto social, a su vez que influencian dicho
contexto. En la conclusión se mencionarán los requisitos básicos para que la
relación dialógica entre familia y sociedad sea productiva y regeneradora del
tejido social para la construcción de la paz.
La Familia basada en el poder es aquella en la que predomina
el deseo de dominación para hacer frente a las inseguridades de la vida. Este
tipo de familia es la antítesis a la unidad. Siendo la unidad un requisito para
la paz, esta familia no puede construir la paz. Sus relaciones se basan en el
miedo, la fuerza y la violencia. Son eco de una sociedad y una política de
estado que impone la ley y el orden, violando los derechos humanos fundamentales
en aras de "garantizar la seguridad" mientras se da una distribución
inequitativa de la riqueza, la libertad y las opciones de desarrollo. El amor
en la familia y las oportunidades en la sociedad se condiciona a cambio de
conformidad y obediencia ciega. Los padres buscan controlar a sus hijos y el
Estado a sus ciudadanos cooptando y desalentando su creatividad, haciéndolos
conformistas, faltos de pensamiento crítico, motivando la agresividad, y la
carencia de estima y confianza en sí mismos y el mundo. Bajo esta óptica, no es
tan difícil entender la cifra de 66.1% de mujeres mayores de 15 años que han
enfrentado violencia intrafamiliar en México tan solo en el 2017 según el INEGI
[4]. En el caso de Nuevo León, el delito de violencia intrafamiliar es el de
mayor incidencia y constituye un tercio de todos los delitos denunciados en el
estado (Carlos Emilio Arenas Batiz, presidente del Tribunal Superior de
Justicia) [5]. Por su parte la UNICEF en el 2013 estimó que en México el 62% de
los niños y las niñas han sufrido de maltratos en su vida, convirtiéndolo en el
sexto lugar en Latinoamérica por su alto número de homicidios de menores de
edad [6].
La familia basada en la identidad es eco de una política de
Estado basada en la competencia entre partidos e instituciones dando paso a una
muy incipiente democracia forjada en el conflicto entre adversarios. La
aparente justicia y equidad se administra solo entre los "clientes"
del sistema. En la familia, así como en la sociedad, los deseos, intereses y
comodidad de los miembros a nivel individual se ponen por encima del bienestar
colectivo. En esta sociedad individualista y excluyente, así como en las
familias que la constituyen, predominan ciudadanos egoístas, intolerantes e
indisciplinados que evitan el dolor a toda costa y buscan la gratificación
inmediata de sus deseos o de lo contrario, recurren a la violencia. No es
casualidad que en estas sociedades transitando del autoritarismo a la
competencia, durante los últimos 15 años el INEGI haya reportado un aumento del
136% en la cantidad de divorcios en México [7]. Por tanto, ni la familia ni la
sociedad basada en la autoridad, así como tampoco aquellas basadas en la
identidad pueden producir paz.
Necesarias para construir una cultura de paz restableciendo
el tejido social, y subsanando los retos económicos y sociales contemporáneos,
son la familia y la sociedad basadas en la unidad en un contexto de diversidad,
de libertad y de cooperación. En este tipo de familia y contexto social
prevalece la equidad de género, un medio ambiente seguro promotor de
autodisciplina, de confianza, y de orden, pero también de flexibilidad. Se
impulsa el desarrollo de cada persona para pensar críticamente, actuar con compasión
y generosidad a la vez que se les ayuda a descubrir y desarrollar sus talentos
e intereses. Bajo esta cosmovisión, la justicia se experimenta en todos
niveles: intrapersonal, interpersonal, institucional, internacional y global
mientras que el poder se transforma en un atributo compartido por todos los
miembros de la familia y de la sociedad acorde a sus habilidades,
responsabilidades y necesidades.
Es así, que construir una cultura de paz será imposible
mientras prevalezcan las condiciones de injusticia social e inequidad, ya que
la unidad, la verdad, la equidad y la justicia son requisitos para crear
ambientes libres de violencia en los que se respeten los derechos humanos y se
canjeen los intereses individuales por el bien colectivo. Un Estado de derecho
que garantice el desarrollo pleno del ser humano a través de la equidad en la
impartición de la justicia, la igualdad de oportunidades para todos, el
abatimiento de la pobreza, el combate a la corrupción e impunidad, y una
distribución más equitativa de la riqueza son básicos para transformar la
realidad actual de violencia familiar y social. Será también necesario el
empoderamiento de un trabajo multilateral, sinérgico y coordinado de diversos
actores (familias, sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, sociedad internacional, gobierno, instituciones educativas,
medios de comunicación, iglesia, e iniciativa privada) para llevar a la
realidad un fin común como es la práctica diaria de la paz.
Notas
[1] La declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada por las Naciones Unidas en 1948 en su artículo 16 inciso 3 describe
a la familia como “la unión natural y fundamental de la sociedad”
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ consultada el 27 de
octubre, 2018.
[2] Morin, Edgar. Pour une réforme de la pensée, ifrance, En
ligne [http://college
heraclite.ifrance.com/documents/r_actuels/em_reforme.htm],
consultado el 27 de octubre, 2018.
[3] H.B.
Danesh and Azin Nasseri. The Unity-Based Family. An Empirical Study of Healthy
Marriage, Family and Parenting. Cambridge Scholars Publishing. 2017.
[4] Instituto Nacional de Estadistica y Geografia INEGI.
http://www.inegi.org.mx/ Consultado el 27 de octubre, 2018,
[5] Milenio. (2016) "Violencia Intrafamiliar, el delito
más cometido en Nuevo León"
http://www.milenio.com/estados/violencia-intrafamiliar-el-delito-mas-cometido-en-nl.
Consultado el 11 de noviembre, 2018.
[6] Forbes México, 2013. México: 6 de cada 10 niños sufren
maltrato infantil
https://www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/ Consultado
el 11 de noviembre de 2018.
[7] Instituto Nacional de Estadistica y Geografia http://www.inegi.org.mx/ Consultado el 27 de
octubre, 2018.
Narcedalia Lozano Garza. Fundadora de La Paz comienza con los Niños A.C. Candidata a Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de McGill.
1740. Poder Judicial difunde Mediación Escolar
Inician Diplomado en Mediación Escolar
Con el objetivo de proporcionar las herramientas para
implementar nuevas estrategias en solución de conflictos, autoridades del
Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dieron inicio al Diplomado en
Mediación Escolar en la Preparatoria 25 de la UANL.
El arranque formal del diplomado estuvo a cargo de la
directora de la Preparatoria 25, Armida Arizaí Riestra de la Cruz; y la maestra
Martha Laura Garza Estrada, Directora del Instituto de Mecanismos Alternativos
para la Solución de Controversias del Poder Judicial de Nuevo León.
Dirigido a personal docente y administrativo, el auditorio
de la preparatoria recibió a cerca de 40 participantes, quienes asistirán a las
13 sesiones programadas, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
El objetivo principal es proporcionar las herramientas
suficientes para implementar nuevas estrategias de solución de conflictos, lo
cual propiciará un ambiente más sano de convivencia en la comunidad escolar.
La licenciada Blanca Garza Escobedo, Coordinadora de
fomento, vinculación, capacitación y certificación de mecanismos alternativos;
y la licenciada Minerva Mireles Zavala, Facilitadora del Instituto de
Mecanismos Alternativos; fueron las responsables de organizar el Diplomado en
Mediación Escolar en conjunto con el maestro Erasmo Castillo Reyna y el doctor
Juan Manuel Sánchez Lozano.
La instrucción se impartirá desde el mes de noviembre y
culminará a fines del mes de marzo del 2019.
El primer módulo estuvo a cargo del licenciado César Hernán
Pamanes Treviño, quien compartió su experiencia y conocimiento en el área.
PoderJudicialDelEstadoDeNuevoLeón.gob.mx. Monterrey, Nuevo León, 07/11/2018
1739. Concluyen trabajos de la Semana de la Mediación 2018
Intensas actividades encaminadas a fomentar la cultura de
paz
Proyectado como un evento académico, de difusión y promoción
de los métodos alternativos para solución de controversias, culminó la Semana
de la Mediación 2018 con diversas actividades encaminadas a fomentar la cultura
de paz.
Los trabajos se llevaron a cabo del 15 al 19 de octubre en
las instalaciones de la Sala Jorge Treviño y el auditorio del Tribunal Superior
de Justicia de Nuevo León.
La Semana de la Mediación contempló la realización de
actividades como talleres, conferencias magistrales y diálogos en mediación,
brindando la oportunidad de escuchar a destacadas personalidades nacionales e
internacionales, especialistas en la materia.
Durante la Semana de la Mediación se llevarán a cabo
diversos talleres simultáneos por día tratando temas como las prácticas
restaurativas, la mediación familiar y con menores, programación
neurolingüística, redacción de convenios: producto de mecanismos alternativos y
sus efectos jurídicos, los retos para el facilitador en retrospectiva a la Ley
Nacional de Ejecución Penal, el arbitraje privado y ejecución judicial y el
lenguaje asertivo.
Además de haber firmado un convenio de colaboración con la
Fiscalía General de Justicia en materia de mecanismos alternativos, en la
Semana de la Mediación se ofrecieron conferencias en las que se abordaron el
tema “La justicia adaptada a la infancia y a sus derechos”, la cual estuvo a
cargo del doctor Carlos Villagrasa Alcaide, Director del Observatorio de
Mediación de la Universidad de Barcelona. También la conferencia “Prácticas restaurativas:
Lecciones aprendidas en el ámbito de la justicia juvenil”, a cargo del doctor
Jean Joseph N. Schmitz, Instructor del Instituto Latino Americano de Prácticas
Restaurativas.
Se llevaron a cabo un panel para disertar sobre la mediación
social y justicia cotidiana en el desarrollo integral de la comunidad, en el
cual participaron la maestra Isabel Sepúlveda Montaño, Magistrada y Ex
Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo; el doctor Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, Director
General del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México; el doctor Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, Director
General del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de
Jalisco; y el maestro Santiago Ignacio Quiroz Villarreal, Director del Centro
de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado
de Coahuila; participando como moderadora la maestra Martha Laura Garza
Estrada, Directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
PoderJudicialDelEstadoDeNuevoLeón.gob.mx. Monterrey, Nuevo León, 19/10/18
1738. Firma de convenio de colaboración en materia de mecanismos alternativos entre el Poder Judicial de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado
Inicia Semana de la Mediación 2018
El Poder Judicial de Nuevo León firmó un convenio de
colaboración con la Fiscalía General de Justicia en materia de mecanismos
alternativos, durante la inauguración de la Semana de la Mediación, en su
edición 2018.
El documento fue firmado por el magistrado Francisco Javier
Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura, y el licenciado Gustavo Adolfo Guerreo Gutiérrez, Fiscal General
de Justicia en el Estado.
El convenio tiene como propósito brindarse asistencia y
apoyo en la elaboración e implementación de acciones de capacitación en materia
de mecanismos alternativos e impulsar acciones y mecanismos que permitan la
derivación de asuntos distintos a la materia penal, para su atención.
El convenio persigue que ambas instituciones se coordinen
entre sí en el ámbito de sus respectivas competencias, para compartir
información a fin de suministrar las diversas variables y campos de la base
nacional de datos a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
El artículo referido señala la obligación de los Órganos de
conservar una base de datos de los asuntos que tramiten de acuerdo con su
competencia, la cual contendrá el número de asuntos que ingresaron, el estatus
en que se encuentran y su resultado final.
De igual forma, el referido artículo, en su párrafo segundo,
prevé la existencia de una base de datos nacional con la información descrita
con anterioridad, a la cual podrán acceder los Órganos, cuyos lineamientos
serán dictados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el
Consejo de Certificación en sede judicial, y será administrada por el Centro
Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Se establece, además, que los Poderes Judiciales deberán
reportar la información correspondiente a las procuradurías o fiscalías de la
federación o de las entidades federativas; éstas, a su vez, remitirán la
información al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este contexto, el artículo 45 de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, estipula
que tanto la Procuraduría General de la República y las procuradurías y
fiscalías generales de las entidades federativas, así como el Poder Judicial de
la Federación y los de las entidades federativas, podrán celebrar convenios de
colaboración para el cumplimiento de los objetivos previstos en dicha Ley.
En el ámbito de sus respectivas atribuciones y esferas de
competencia, y derivado de los calendarios, programas y acciones de trabajo que
serán acordados por escrito, se desarrollarán actividades, análisis y proyectos
en conjunto tales como:
Diseñar sistemas para el intercambio de información y
documentación con el fin de integrar la información correspondiente a la base
nacional de datos a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Implementar y compartir coordinadamente un sistema de
capacitación y profesionalización de servidores públicos adscritos a la
Fiscalía y al Poder Judicial, a fin de fortalecer las acciones de mejora en
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Organizar y participar en reuniones a efecto de evaluar
periódicamente la opción de revisar e integrar la información de los casos
específicos en donde participen, a fin de dar cumplimiento a las variables
establecidas en la base de datos nacional.
Llevar a cabo reuniones técnicas de manera periódica entre
personal, a efecto de dar seguimiento puntual a los trabajos de intercambio de
información y datos, así como de considerar mejores prácticas sobre el tema
particular.
Diseñar e implementar mecanismos de acceso de consulta de
información en tiempo real, recíprocamente.
Identificar, derivar y canalizar los asuntos y casos
distintos a la materia penal, con el objeto de implementar los mecanismos
alternativos de manera oportuna e inmediata.
El Poder Judicial se compromete a proporcionar la
información de casos específicos que solicite la Fiscalía, relacionada con el
objeto del convenio, para la correcta integración de la base de datos nacional,
así como atender oportunamente los asuntos que por razón de competencia no
puedan ser llevados a cabo a través de un mecanismo alternativo en la Fiscalía
por ser distintos a la materia penal y que correspondan al conocimiento del
Poder Judicial.
La Fiscalía se compromete a proporcionar la información con
la que cuente relacionada con el objeto del presente convenio, para la correcta
integración de la base de datos nacional de los casos en específicos que señale
el Poder Judicial.
Derivar y canalizar al Poder Judicial los casos o asuntos
recibidos por la Fiscalía en materias diversas a la penal, así como de
comunicar las acciones de capacitación a desarrollar en materia penal a fin de
que el personal pueda participar en dichos trabajos.
Para la instrumentación y ejecución de los programas y acciones
que se derivan del convenio, se acordó integrar un Comité Técnico, el cual se
formará por dos miembros de cada una de las instituciones.
El magistrado presidente expresó que “en la actualidad, los
mecanismos alternativos son elementos esenciales de nuestro sistema de
justicia, pues contribuyen al fortalecimiento de los conceptos de
responsabilidad y respeto, partiendo de la idea de que son las partes quienes
pueden resolver su problema proponiendo y decidiendo la forma de hacerlo,
privilegiando el diálogo, la negociación y comunicación”.
Esto propicia, dijo, una participación más activa de la
población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, permitiendo la
prevención y atención temprana de problemáticas que pudieran derivar en conflictos
mayores o situaciones delictivas, lo que, por ende, contribuye a la paz social.
Encabezaron también el evento el licenciado Juan Pablo
Raigosa Treviño, Consejero de la Judicatura y Presidente del Comité de
Certificación del Instituto de Mecanismos Alternativos; la maestra Martha Laura
Garza Estrada, Directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias del Poder Judicial; y el licenciado Emilio Rodríguez
Rodríguez, Director General de la Fiscalía de Atención Ciudadana y Soluciones
Alternas.
PoderJudicialdelEstadodeNuevoLeón.gob.mx. Monterrey, Nuevo León, 15/10/18
1737. ¿Es posible la Mediación en el Sistema Penitenciario?
Las soluciones
alternas son una opción para que la convivencia de los ciudadanos dentro de la
sociedad sea más sana y se promueva la cohesión social, generando alternativas
penales ante un conflicto y no mediante la imposición de una pena privativa de
la libertad.
Como resultado de la reforma constitucional de 2008 en
materia de seguridad y justicia, reforzada con la publicada en 2011 sobre
derechos humanos, la impartición de justicia se modificó volviéndose más
garantista, apegada a defender la dignidad humana, la justicia, la libertad y
la igualdad como principios básicos para una cultura de paz, encaminada a la
protección irrestricta de los derechos humanos.
Entre los artículos constitucionales reformados destaca el
numeral 17 párrafo 4°, que alude a la implementación de mecanismos alternos
para la solución de controversia dentro del derecho penal. En 2014 se publica
la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversia (LNMASC), que
señala como soluciones alternas al proceso la mediación, la conciliación y las
juntas restaurativas. Con lo cual, el proceso penal dejó de ser el único medio
para encontrar una solución al conflicto.
En el esquema actual, la solución al conflicto se resuelve
escuchando los intereses y pretensiones de las partes, siendo éstas quienes
aporten la solución y donde la actuación del mediador o conciliador será
facilitar el diálogo entre las partes, estableciendo un espacio de
confidencialidad, voluntariedad, imparcialidad, honestidad, tolerancia y
respeto. Una vez que las partes convengan en sus intereses, se elabora un
acuerdo que permita el cumplimiento de las promesas hechas en las reuniones de
trabajo. Para que este medio alterno sea útil, confiable y real, los delitos
que merezcan prisión preventiva oficiosa están excluidos.
Las soluciones alternas son una opción para que la
convivencia de los ciudadanos dentro de la sociedad sea más sana y se promueva
la cohesión social, generando alternativas penales ante un conflicto y no
mediante la imposición de una pena privativa de la libertad. Las soluciones
alternas dejan de lado la venganza que culmina con el imputado en la cárcel,
para acordar un castigo idóneo que calme el dolor causado.
Las reformas ya señaladas también trastocaron al Sistema
Penitenciario Mexicano, el artículo 21 de la CPEUM señala que la imposición, la
modificación y la duración de las penas son propias del poder judicial, es
decir que la ejecución de la pena debía judicializar.
A mediados de junio de 2016, cuando faltaban días para
finalizar el plazo otorgado para la implementación del sistema penal acusatorio
(2008-2016), es publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), que regula
por primera vez el sistema penitenciario. Esta Ley presenta innovaciones como
la Justicia Terapéutica y la Justicia Restaurativa, y dentro de ésta última, la
Mediación Penitenciaria.
La mediación penal (como solución alterna al proceso),
persigue las finalidades y objetivos siguientes:
Llegar a un acuerdo o solución entre las partes.
Que el imputado se responsabilice al aceptar que causó un
daño (material, físico, moral, etc.).
Eliminar la necesidad de que al imputado se le instaure un
proceso penal (juicio), que podría o no concluir en la imposición de una pena
privativa de la libertad.
Al cumplimiento del acuerdo, la acción penal quedaría extinta.
Así, a los centros penitenciarios sólo ingresaran personas
privadas de la libertad por dos razones:
Por prisión preventiva oficiosa, es decir, sólo por delitos
graves que merecen la medida cautelar de prisión preventiva.
Porque se encuentran en etapa de ejecución de la pena
privativa de la libertad.
Con la implementación de la mediación penal, la
sobrepoblación y el hacinamiento dejarían de ser un problema y las principales
causas de conflicto dentro del sistema penitenciario.
Dentro del sistema penitenciario es posible la
implementación, desarrollo y vigilancia de la mediación penitenciaria. De
conformidad a lo señalado en el artículo 206 de la LNEP, ésta debe entenderse
como el proceso de diálogo, auto-responsabilización, reconciliación y acuerdo
que promueva el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas en un
conflicto generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la
tensión derivada de los conflictos cotidianos que la convivencia en prisión
genera, e implementarse en todos los conflictos interpersonales entre personas
privadas de la libertad o en ellas y el personal penitenciario derivado del
régimen de convivencia (LNEP, 2016).
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de Reclusos, mejor conocidas como Reglas Nelson Mandela, alientan a
los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible, la
prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo de solución
de controversia para evitar las faltas disciplinarias y resolver conflictos
(Reglas Mandela, #38, 2017).
No debemos confundir los fines que se persiguen entre la
mediación como forma alterna de solución al proceso (a través de los acuerdos
reparatorios o por la suspensión condicional del proceso) y la mediación penitenciaria
como forma de resolución de conflictos al interior de un centro penitenciario,
así como el momento en que se podrá acudir o utilizar una y la otra, pues su
aplicación ocurre en momentos diferentes.
Mediación, como medio de solución alterna al proceso: puede
solicitarse desde la denuncia o querella hasta antes de dictarse el auto de
apertura a juicio.
Mediación penitenciaria: será utilizada por personas que se
encuentren en reclusión, sea por la medida cautelar de prisión preventiva o
porque se encuentra dentro de la ejecución de la pena. Pero, también podrán
acceder a ella los familiares de las personas privadas de la libertad y los
operadores penitenciarios.
Los beneficios con la aplicación de la mediación
penitenciaria son para las personas privadas de libertad y para el sistema
penitenciario mismo, ya que la visión que debe tener el sistema al aplicar la
mediación en este ámbito es lograr acuerdos entre las partes que se encuentren
en conflicto, esto posiblemente se reflejará en mejorías en la convivencia,
menor índice de conflictos entre la población penitenciaria, en la disminución
de agresiones al personal penitenciario, respeto a los espacios y áreas
comunes, se garantizaría el respeto a los derechos humanos, y finalmente, daría
como resultado una verdadera cultura de paz.
La mediación penitenciaria debería ser parte del plan de
actividades de las personas privadas de la libertad, ya que las capacidades,
aptitudes, gustos y preferencias que desarrollen en reclusión les serían útiles
para construir un plan de vida basado en la reeducación y reinserción.
En 2017, la población penitenciaria nacional ascendía a
204,616 personas, ubicadas en 358 centros penitenciarios, según el último
diagnostico nacional de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Ante estas cifras, la Asociación Mexicana en Psicología
Jurídica y Derecho Penal, preguntamos ¿Qué tan preparado está el sistema
penitenciario para impulsar, practicar y hacer de la mediación penitenciaria un
método idóneo para resolver los conflictos generados al interior o bien
utilizar la mediación como mecanismo de prevención delictiva?
El sistema penitenciario está a menos de dos meses de que
concluya la vacatio legis a la que alude el artículo segundo transitorio de la
LNEP, en la cual se indica que, sin exceder del 30 de noviembre de 2018, el
artículo 206 (mediación penitenciaria) entre otros más, deberá entrar en vigor.
¿Será que en esta última etapa de modernismo penitenciario
mexicano hace falta interés, voluntad o capacidad? El sistema penitenciario
requiere de una guía institucional, competente y empática al sistema y hacia
los operadores de este; que al tiempo que se instauren las nuevas tendencias
penitenciarias, trasmita ese conocimiento a los servidores públicos. Salvo
contados estados, en la gran mayoría del territorio nacional, falta impulsar
una carrera penitenciaria, que contemple el servicio profesional de carrera y
permita la capacitación del personal técnico, jurídico, administrativo y de
seguridad en sus áreas de servicio. Durante los años 2014 al 2016 se capacitó
al personal penitenciario federal, después de ese tiempo, el avance para un
nuevo modelo penitenciario se vio minimizado e incrédulo.
Falta mucho por hacer y la participación de la sociedad a
través de las organizaciones civiles, es una opción viable para impulsar la
trasformación de un nuevo modelo penitenciario que centre sus pretensiones en
alcanzar la reinserción social, cultivando la paz dentro y fuera de las
cárceles, David Cienfuegos Salgado citando a Fedor Dostoievsky, señaló que el
grado de civilización de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus
presos. ¿Dónde está nuestra calificación hoy en día? (Trujillo Sotelo, José
Luís, 2014).
Martha Nashiely Lomelí Barragán. Especialista en
Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha- España y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Directora de Derecho Penal de la
Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. A.C.
Insyde. Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es
una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para
ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de
paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento
de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática,
migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros
temas.
Martha Nashiely Lomelí Barragán. AnimalPolítico.com. México,15/10/18
1736. Mediación penitenciaria, una necesidad psicosocial
El sistema
penitenciario necesita generar alternativas a las actuales formas de
relacionarse entre personas privadas de libertad y autoridades, generar
espacios de diálogo para manifestar conflictos e inconformidades, lo cual
contribuirá en disminuir la prevalencia de conductas disruptivas y no
involucrarse en delitos dentro de la prisión.
Somos seres sociales, nos apropiamos y desarrollamos ciertas
habilidades para incorporarnos en cualquiera de las instituciones
socializadoras en que nos relacionamos. Por lo cual, el conflicto puede ser
comprendido como inherente al desarrollo humano, las habilidades o herramientas
psicosociales con las que contemos o desarrollemos contribuyen en hacer frente
a situaciones problemáticas, en la deliberación de toma de decisiones,
tolerancia, búsqueda de acuerdos y consensos para solucionar los conflictos en
cualquier área de nuestra vida. Sin embargo, la cultura actual ha llevado a la
sociedad a ser individualistas, hedonistas (realizar conductas que favorezcan
el placer sin restricción) y regirnos por la gratificación inmediata, entendida
esta como la poca capacidad en demorar las acciones de bienestar y atender de
forma intempestiva las acciones alrededor.
En este contexto, es necesario abordar el análisis del
conflicto y denotar que la violencia social es exacerbada. Como sociedad
pareciera que nos estamos desensibilizando ante la cotidianidad de los conatos
violentos, lo cual está estrechamente ligado a la casi inexistente prevención
delictiva y victimal, que a su vez favorece la falta de habilidades
psicosociales para hacer frente a las adversidades y controversias en nuestro
entorno, y finalmente, la falta de políticas públicas que incentiven alternativas
ante la serie de actos violentos. Lo anterior hace comprender que en todos los
ámbitos que nos desempeñemos, incluyendo el sistema penitenciario (tema que nos
ocupa), prevalece el mal abordaje de los conflictos, donde la prisionalización
(Clemmer 1940, mencionaba que la prisionalización es el efecto de asimilación
de hábitos, usos, costumbres, cultura en prisión, lo cual es parte de una etapa
prolongada en el centro penitenciario) es parte activa de los conflictos
penitenciarios, los cuales pueden verse reflejados de forma indirecta a la
sociedad que no se encuentra en prisión, permeando aún más la estructura
psíquica y los procesos de socialización.
Entre los conflictos penitenciarios más comunes se
encuentran las riñas, motines, nueva comisión de un delito, corrupción,
amenazas, comunicación inadecuada, falta de comida y de espacios para dormir,
entre otros. En México durante el 2016, estos incidentes provocaron un total de
54 fallecidos y 57 heridos al interior de los centros penitenciarios estatales,
según los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatal 2017.
Hay que precisar que en su gran mayoría las personas
privadas de libertad son quienes nuevamente se reinsertan en la sociedad con
habilidades sociocognitivas propias del entorno penitenciario, que en muchos
casos prevalece menor tolerancia a la frustración que favorece e incentiva la
generación de conductas violentas. En el actual Sistema de Justicia Penal,
garante de Derechos Humanos y que promueve la igualdad, desarrollar
alternativas para la solución de conflictos y generar habilidades para hacer
frente a los mismos mediante el diálogo debe ser prioritario para disminuir la
reiteración de conductas disruptivas y de trasgresión de la estabilidad
penitenciaria.
En cambio, los datos estadísticos sobre la población privada
de libertad reflejan la poca eficiencia del sistema penitenciario mexicano, así
como la carente plantilla del área de seguridad y custodia. En 2015, cada
agente de seguridad y custodia debía hacerse cargo de al menos 9 personas
privadas de la libertad, tal como lo refiere el siguiente gráfico.
Según la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la mediación
penitenciaria, al igual que los diferentes enfoques de mediación, está diseñada
para que los involucrados ante una controversia puedan gestionar sus conflictos
ponderando la práctica de habilidades sociocognitivas de forma positiva,
accionando la interdependencia de posturas y posiciones ante el conflicto.
Nuestros recursos psicosociales determinan gran parte del
proceso socializador por el que nos regimos los seres humanos. Nos enseñan
patrones de comportamiento y son una herramienta para funcionar en sociedad.
Por ello el sistema penitenciario necesita generar alternativas para que
personas privadas de libertad y autoridades puedan relacionarse; generar
espacios de dialogo para manifestar conflictos e inconformidades que permitan
disminuir la prevalencia de conductas disruptivas y el involucramiento en delitos
dentro de la prisión. La mediación penitenciaria deberá estructurarse con
visión de eficacia medible, cuantificable, con proyección longitudinal y no
solo unas horas o de forma aislada para cubrir criterios presupuestales de tipo
gubernamental. Brindar capacitación constante al personal penitenciario, y
seguridad y custodia a quienes serán los mediadores penitenciarios más allá de
los 940 servidores públicos capacitados, como señalan los datos del Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2017.
La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho
Penal A.C (AMPJyDP) considera necesario atender los conflictos con las personas
privadas de libertad dentro del sistema penitenciario mexicano, con la
finalidad de establecer habilidades, estrategias que fomenten y fortalezcan la
empatía entre las personas privadas de libertad, así como la no polarización de
los conflictos, y brindar alternativas para solucionar los conflictos desde un
enfoque de Mediación Penitenciaria, el cual puede ser entendida como un método
de solución pacífica, basado en el diálogo y respeto, que permita a las
personas privadas de libertad asumir la responsabilidad de sus actos y generar
posibles soluciones ante los mismos. El proyecto de la AMPJyDP es de tipo
longitudinal -ya que será indispensable el seguimiento de la sociedad civil y
el monitoreo de las instancias gubernamentales- y va más allá de una charla o
un Curso-Taller toda vez que está enfocado al modelo formador de formadores con
personas privadas de libertad, con la finalidad de trabajar las habilidades
socio-cognitivas para la gestión de conflictos penitenciarios
La AMPJyDP apuesta por generar alternativas para la solución
de conflictos, promoviendo un clima de comunicación pacifica inherente al
proceso de reinserción social. Aunque al aplicar la mediación penitenciaria no
se cambiará el contexto penitenciario (relacionadas con las limitaciones
presupuestales y la necesidad de una óptima implementación que requiere
modificar todo el aparato jurídico del sistema penitenciario), sí podemos
pensar que la relación entre las personas privadas de libertad podrá generarse
con mejor comunicación y llegar a acuerdos en pro de una mejor convivencia,
para disminuir correctivos y sanciones disciplinarias. Es por ello que aquellos
profesionistas que deseen colaborar en procesos de mediación penitenciaria
deberán contar con instrucción teórico-práctico, como el psicólogo jurídico,
quien tiene un papel muy importante en el desarrollo del Sistema de Justicia
Penal.
Si el término reinserción social atiende a generar cohesión
social entre las personas privadas de libertad y la sociedad en el exterior de
un centro penitenciario, la mediación penitenciaria deberá ser parte de
cualquier plan de actividades de las personas privadas de libertad de acuerdo
con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no solo quedar en buenas intenciones
o utopías legales. Por ello la mediación penitenciaria es una necesidad
psicosocial que requiere de actores comprometidos, con formación y vocación en
la solución de conflictos, así como la participación de diversos actores que
generen programas enfocados a disminuir los conflictos penitenciarios.
Martha Vanesa Díaz Padilla. Integrante de la @Red_SJP,
directora y fundadora de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y
Derecho Penal (AMPJyDP) y directora científica en México de la Asociación
Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense (ALPJF).
Insyde. El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es
una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para
ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de
paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento
de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática,
migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros
temas.
Martha Vanesa Díaz Padilla. Animalpolitico.com. México, 08/10/18
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Métodos Alternos de Solución de Conflictos de José Benito Pérez Sauceda
Mediación Monterrey

Mediación Monterrey. Por una regia y pacífica solución. Creador/Coordinador: José Benito Pérez Sauceda. Mediación Monterrey desde 2008.
Comparte Mediación Monterrey en tus redes sociales.
Mediación Monterrey