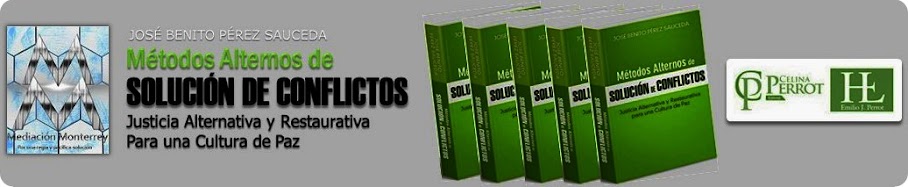La Justicia Restaurativa en Bolivia: Sus fundamentos constitucionales (Primera Parte)
“El fundamento del derecho de castigar, es la
necesidad social de mantener las condiciones indispensables para la vida
completa. Por tanto, si se ha violado una de esas condiciones, la primera cosa
que se debe exigirse del culpable es que, en cuanto sea posible, vuelva a
colocar las coas en su estado anterior, es decir, que repare el daño”.
-Spencer
“Cuanto más
tenga en cuenta la ley todos estos elementos y sepa buscar y encontrar la
manera de que el ofendido obtenga una reparación pecuniaria aproximadamente
justa, tanto más conseguirá disminuir en aquel el deseo de venganza.
Por
consiguiente, el progreso en este sentido debe producir el efecto de dulcificar
más cada vez aquellos sentimientos de venganza, que en su mayor fiereza existen
cabalmente en la sociedad donde la acción de la justicia es débil e ineficaz.
En lugar de
exigir el padecimiento del reo y su larga reclusión, el ofendido exigirá la
reparación pecuniaria, con tal que esta no sea una irrisión, con tal que se
compute con criterio amplio, con tal que el poder social no se limite a
concederle un derecho, sino que obre con energía, para que el reo pueda
sustraerse al cumplimiento que sobre él pesa”.
-Garófalo
RESUMEN
Los
sistemas tradicionales de justicia penal han concentrado su atención en la idea
del castigo y la punición como elementos principales del proceso, situación que
hoy en día se cuestiona a partir de la victimología y la criminología, a partir
del concepto de justicia restaurativa que busca la armonía, el reencuentro y la
recomposición del tejido social provocado por el delito, constituyéndose en una
filosofía que nos invita a (re)pensar el problema central del Derecho Penal: la
relación delito–infractor.
I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA JUSTICIA RESTAURATIVA
“¿Cuánto
castigo necesita un ser humano para ser disuadido de su fechorías?”.
-Nils
Christie
A pesar de
que no exista una sola definición que pueda asumirse como oficial, existiendo
incluso varias denominaciones como “justicia comunitaria”, “hacer
reparaciones”, “justicia positiva”, “justicia relacional”, “justicia
reparadora” o “justicia restaurativa”1 empero, podemos mencionar algunas
relevantes que describen de modo muy puntual los alcances y características de
la justicia restaurativa.
Así, por
ejemplo, según Julio Andrés Sampedro Arrubla, en su trabajo La Justicia
Restaurativa – Una Nueva Vía, define a ella como:
“La
justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal que,
sin menoscabar el derecho del Estado en la persecución del delito, busca, por
una parte, comprender el acto criminal en forma más amplia y en lugar de
defender el crimen como simple transgresión de leyes, reconoce que los
infractores dañan a las víctimas, comunidades e incluso a ellos mismos; y por
la otra, involucra más partes en respuesta al crimen, en vez de dar papeles
clave solamente al Estado y al infractor, incluye también a las víctimas y a la
comunidad. En pocas palabras, la justicia restaurativa valora en forma
diferente el éxito frente al conflicto, en vez de medir cuánto castigo fue
infligido, establece si los daños son reparados o prevenidos”2
El Manual
sobre programas de justicia restaurativa de las Naciones Unidas (Office on
Drugs and Crime)3, entiende la justicia restaurativa, como:
“Una forma
de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la
comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo, que
ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países, respecto al cual
no hay siempre un consenso perfecto”.
A su turno,
José Benito Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta, en su trabajo titulado
Justicia Restaurativa: del Castigo a la Reparación4, defiende a la justicia
restaurativa como:
“Un proceso
en el que las partes implicadas en un delito determinan de manera colectiva las
formas en que habrán de manejar sus consecuencias e implicaciones. Representa
una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y la equidad de
cada persona, construyendo la comprensión y promoviendo la armonía social, a
través de un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad.
Dicha respuesta se base en virtudes como: sensibilidad, apertura, confianza,
esperanza y sanación”.
De igual
modo, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia Constitucional C
979-05, ha reconocido la justicia restaurativa como mecanismo alternativo para
la resolución de conflictos, en los términos siguientes: “La justicia
restaurativa se presenta como un modelo alternativo de la criminalidad, que
sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que
rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las
relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal
ya no constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una
especial consideración a la víctima y el daño que le fue inferido.
Conforme a
este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe diversificar las
finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses
de las victimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y
restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social y la
reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos
sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo
retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia
social pacífica.
(…) El
modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica
a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor
grado de subsanación posible del daño. Su enfoque es cooperativo en la medida
que genera un espacio para que los sujetos involucrados en el conflicto se
reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de reparación del daño
causado que satisfaga interese y necesidades recíprocos”
En el caso
del Estado Plurinacional de Bolivia, debemos indicar que el Anteproyecto de
Código Procesal Penal presentado por el Ministerio de Justicia5 incorpora con
eje transversal la noción de justicia restaurativa, definiéndola así:
“La
justicia restaurativa se constituye en un mecanismo alternativo de
enfrentamiento de la criminalidad, con el cual se modifica el entendimiento
tradicional fundado en la idea de castigo o retribución, para optar por una
visión basada en que para la sociedad no sólo tiene valor el castigo de la
persona responsable sino que puede ser de mayor valía la reconstrucción de las
relaciones que resultan afectadas con el delito, planteando un acercamiento
entre víctima y persona infractora, siempre que medie la voluntad de las
partes.
El modelo
de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica a las
personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor grado
de subsanación posible del daño, centrando su atención en la víctima. Su
enfoque es cooperativo en la medida que genera un espacio para que las personas
involucradas en el conflicto se reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren
un plan o acuerdo de reparación del daño causado que satisfaga intereses y
necesidades recíprocos”
Así, el
artículo 29 del Anteproyecto del Código Procesal Penal de Bolivia, entiende así
la justicia restaurativa:
“La
justicia restaurativa es el proceso en el que la víctima, el ofensor, y cuando
proceda, cualquier miembro de la comunidad, participan conjuntamente y de forma
activa en la resolución del conflicto y en la reparación del daño causado por
el delito, en busca de un resultado restaurativo.
Se entiende
por resultado restaurativo, el acuerdo mediante el cual los intervinientes
señalados en el párrafo anterior establecen las responsabilidades de los
sujetos, la reparación integral de la víctima y la reintegración del imputado a
la comunidad”6
Finalmente,
también podemos citar la Resolución
2000/14 de 27 de julio de 2000 emitida
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que establece los
“Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa
en materia penal”, donde se incorporación los siguientes conceptos:
“I.
Definiciones:
1. Por
programa de justicia retributiva. Se entiende todo programa que utilice
procesos retributivos e intente lograr resultados retributivos.
2. Por
proceso retributivo. Se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente
y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad
afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la
resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de
un facilitador. Entre los procesos retributivos se puede incluir la mediación,
la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir
condenas.
3. Por
resultado retributivo. Se entiende un acuerdo logrado como consecuencia de un
proceso retributivo. Entre los resultados retributivos se pueden incluir
respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la
comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades
individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la
víctima y del delincuente.
4. Por
partes. Se entiende la víctima, el delincuente y cualesquiera otras personas o
miembros de la comunidad afectados por un delito que participen en un proceso
retributivo.
5. Por
facilitador. Se entiende una persona cuya función es facilitar de manera justa
e imparcial, la participación de las partes en un proceso retributivo.”
Ello nos
lleva entender de modo diferente el problema de la justicia penal, por cuanto
nos invita a transitar de la idea de venganza que se concentra sólo en el
verdugo a la de justicia, la cual pone su mirada en la victima, por lo que el
delito debe ser visto no tanto como un problema social, sino como una oportunidad
para la (re) construcción de nuevas relaciones sociales entre las partes
comprometidas, generando un escenario de armonía, de reencuentro y
reconciliación, de modo tal que se supere la vieja dicotomía entre “ganador” y
“perdedor”, puesto que el delito más que una afectación de las relaciones entre
dos personas constituye una ruptura del tejido social, de la vida en sociedad,
de modo tal que la visión de la justicia restaurativa, pretende –más que
castigar o sancionar– recomponer el orden, la armonía, la vida en sociedad7.
II.
CARATERISTICAS ESENCIALES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA
José Benito
Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta8 van a afirmar que la idea de justicia
restaurativa se funda en las “3 r’s”, como son Responsabilidad, Restauración y
Reintegración, que se pueden expresar de la siguiente manera:
a.
Responsabilidad por parte del ofensor, porque cada persona debe responder por
su acciones u omisiones;
b.
Restauración de la víctima, quien necesita ser reparada. Requiere abandonar su
posición de dañado, así como toda la sociedad;
c.
Reintegración del infractor, quien necesita reestablecer los vínculos con la
sociedad, la cual necesita la armonía en un interior 9.
Estos
principios son lo que acoge el anteproyecto de Código Procesal Penal presentado
por el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Empero,
existen otros aportes importantes como el expuesto por Julio Andrés Sampedro
Arrubla10, quien señala que las coordenadas fundamentales de la justicia
restaurativa, son tres:
a. El
Derecho a la Verdad: tanto como derecho individual de la víctima, como el
derecho colectivo de la sociedad a fin de conocer los hechos y evitar el
ocultamiento y de rescatar el escenario judicial como escenario de la verdad,
evitando “verdades oficiales” y criminalizando personas y hechos que no debían
ser criminalizados; derecho que según la jurisprudencia en Colombia, implica
además otras garantías implícitas: el derecho inalienable a la verdad, el
derecho de recordar y el derecho a saber.
b. El Derecho
a la Justicia: entendida, empero, no como la aplicación muerta de la norma
positiva sino como la reparación efectiva de los intereses de la víctima,
haciendo énfasis en la consecución de la paz social y no la venganza.
c. El
Derecho a la Reparación: entendida lejos de su concepción reduccionista que la
resume a una cuestión de orden patrimonial–civil, sino como una suerte de
compensación simbólica, moral, pudiendo abarcara prestaciones materiales e
inmateriales.
A su vez,
la Resolución 2000/14 de 27 de Julio de
2000 emitida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que
establece los “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia
restaurativa en materia penal, establece algunos Principios Básicos como ser:
a. El
derecho de consulta con un representante legal: que establece que tanto victima
como infractor tienen el derecho a consultar con personal especializado en el
tema, sobre todo en los alcances de la justicia restaurativa;
b. El
derecho de los menores de recibir ayuda de un padre o tutor: en caso de menores
de edad, se establece que tiene derecho a recibir la ayuda de un padre o un
tutor;
c. El
derecho a estar completamente informados: por lo que las partes, antes de
participar de un programa o un proceso restaurativo, tienen el derecho a estar
completamente informados, es decir, conocer los alcances del proceso y sus
consecuencias;
d. El
derecho a no participar: por lo que nadie puede ser obligado a participar del
proceso o programa restaurativo, puesto que el consentimiento constituye la
piedra fundamental para activar uno de estos procesos.
Adicionalmente
a ello el Manual sobre programas de justicia restaurativa, aprobado por las
Naciones Unidas, reconoce algunas garantías importantes, como ser:
a. La
participación no es evidencia de culpa: por lo que la participación o no de un
proceso o programa restaurativo, no debe constituir evidencia de culpa o
incriminación alguna a efectos de procesos legales posteriores;
b. Los
acuerdos deben ser voluntarios y razonables: es decir, debe mediar la
aceptación y contener acuerdos que no
vulneren el orden público, debiendo ser razonables y proporcionados.
c.
Confidencialidad del procedimiento: ya que los debates, las charlas y los
compromisos verbales que vayan asumiendo gozan de confidencialidad, no pudiendo
ser publicados, ni informados, más aun si no se llega a acuerdo alguno;
d.
Supervisión judicial: es decir, que los acuerdos dentro un proceso
restaurativo, pueden generar efectos judiciales, pudiendo ser homologados o
ratificados por autoridad judicial posterior;
e. Falta de
Acuerdo: La ausencia de acuerdo, no puede entenderse como indicio o
responsabilidad alguna posterior, por lo que ello no puede usarse a efectos
futuros.
f. No se
incrementa la pena por falta de acuerdo: según el cual, la falta o ausencia de
acuerdo no puede incidir negativamente en sentencias o fallos futuros.
De igual
modo, a fin de dar una aplicación práctica a la justicia restaurativa se
reconocen diversas experiencias expuestas en programas o métodos desarrollados
en diversos países, ente los que destacamos:
a.
Mediación entre la víctima y el ofensor: considerado como el primer proceso
restaurativo contemporáneo, que consiste en la reunión voluntaria entre la
víctima, mediado por un tercero que controla el escenario, a fin de comprender
el delito, su responsabilidad y abriendo las posibilidades para llegar a un
acuerdo;
b.
Reuniones de restauración o conferencias comunitarias: en este caso, la
participación de la comunidad es activa y con ellas se pretende lograr una
solución colectiva del problema, reintegrando al infractor a la comunidad y
logrando la reparación en la victima;
c.
Círculos: aplicado en las culturas nativa de eeuu y Canadá en la década de los
80’s, que se caracteriza por ser un proceso en el que las víctimas y el
infractor se reúnen, así como abogados, integrantes de la comunidad, de
instituciones públicas, sociales y privadas, que guiadas por un facilitador,
puedan lograr un acuerdo colectivo;
d.
Asistencia a las victimas: destinado a brindar servicios de asistencia a las
víctimas;
e.
Asistencia a exdelincuentes: que parte de la noción de que el proceso de reinserción
social no es fácil ya que existen muchas barreras por superar, colaborando en
este proceso de transición de fin de incorporarlo como ciudadano productivo
f.
Restitución: que comprende la satisfacción de la víctima del daño causado por
el delito;
g. Servicio
comunitario: que comprende el trabajo comunitario que realiza el infractor a
fin de reparar el daño causado, así como el efecto rehabilitador del mismo;
h. La
mediación y el encuentro: considerando las experiencias desarrolladas en
Australia, Inglaterra o Bélgica, donde la policía trata de acercar a las partes
antes de formalizar las acusaciones formales;
i. La
conciliación post judicial: a fin de evaluar los avances reales, tanto en
términos del ofensor como de la víctima;
Notas:
1. A pesar de
que la doctrina reconoce varias interpretaciones, empero, cabe apuntar que fue en el Congreso
Internacional de Budapest de 1993 donde se impuso la denominación de justicia
restaurativa.
2. Julio
Andrés Sampedro Arrubla. La justicia restaurativa: una nueva vía desde las
víctimas, en la solución al conflicto penal, 17 Internacional Law, Revista
Colombiana de Derecho Internacional, 87-124.
3. Manual
sobre Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas (Office on
Drugs and Crime), Pág. 6. Serie de Manuales sobre Justicia Penal.
4. José
Benito Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta, en su trabajo titulado Justicia
Restaurativa: del Castigo a la Reparación. En: entre libertad y castigo.
Dilemas del Estado Contemporáneo. Pág. 639.
5.
Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Anteproyecto de
Código Procesal Penal. Pág. 24 (http://www.justicia.gob.bo/)
6. De
hecho, en el artículo 30 se establece que este acuerdo aún se puede presentar
en ejecución de sentencia, con aspectos referidos a reparación material, moral
o simbólica, el cual debe ser aprobado por la autoridad jurisdiccional, aun sin
pronunciamiento del Ministerio Publico.
También se establece que el acuerdo restaurativo, será “valorado en la
aplicación de medidas cautelares”, o como “atenuante general”, excepto en los
delitos: a. Contra el Estado; b. De corrupción; c. Tráfico ilícito de
sustancias controladas; d. Delitos contra la seguridad del Estado; e. Los
previstos en los artículos 111, 112 y 347 de la Constitución, donde no se
permite acuerdo restaurativo. En cambio, se puntualiza que si bien se permite
acuerdo restaurativo, pero sin efecto extintivo, en los delitos que: a. Tengan
previsto pena máxima de libertad; b. Delitos contra la vida; c. Delitos contra
la libertad o afectación de personas en situación de vulnerabilidad; d.
Delincuencia organizada, reincidencia o personas con segunda imputación por un
mismo delito doloso o que se hubieran beneficiado con una salida alternativa o
la suspensión condicional del proceso en los últimos 3 años.
7. Ellos
nos invita también a superar la concepción reduccionista de “reparación del
daño” el cual no solo se reduce a la concepción monetaria o pecuniaria, sino
como una visión mucho más amplia que busque una reparación integral, simbólica
o moral del problema, que lejos de buscar una recompensa económica, restaurar
el orden social, el equilibrio y la armonía en la sociedad, mediante una
disculpa pública o privada, el trabajo gratuito, el trabajo comunitario, la
colaboración con la víctima, etc. Así, la justicia restaurativa
(http:justiciarestautativa.org.), apunta que la idea de reparación comprende
cuatro etapas: a. Disculpa Oral o Escrita; b. Cambio en la Conducta, de modo
tal que el ofensor cambie y no cometa nuevos delitos; c. Generosidad, es decir
el desprendimiento y la voluntad para lograr una satisfacción de la víctima; d.
Restitución, recomponiendo el orden social.
8. Ob. Cit.
9. Este es
el modelo que asume el anteproyecto de Código Procesal Penal en Bolivia,
presentado por el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
10. Ob.
Cit. Pág. 97.
Henry
Álvaro Pinto Dávalos. la-razon.com. 24/06/2014
La justicia
restaurativa en Bolivia: Sus fundamentos constitucionales
(Parte
final)
III.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN BOLIVIA
Expuestos
así algunos conceptos imprescindibles sobre la justicia restaurativa,
corresponde ahora puntualizar el marco normativo constitucional que sustenta y
permite impulsar programas de justicia restaurativa, no sin antes precisar que
desde la vigencia de la Ley 1970 – Código de Procedimiento Penal, ya se
incorporan algunos elementos propios de la filosofía restaurativa, como la
conciliación, la transacción o la retractación, que vienen a constituir algunos
escenarios para la aplicación de ella, empero, hoy en día, con la nueva
Constitución Política del Estado1 existe
un marco filosófico y conceptual acorde a los postulados de la justicia restaurativa,
tal como exponemos a continuación:
a.
Caracterización del Estado. El artículo 1 de la Constitución: El pluralismo
jurídico
Un elemento
central para avanzar en el reconocimiento y la aplicación de la justicia
restaurativa en Bolivia nace justamente a partir del mismo artículo 1 constitucional,
que reconoce el concepto de pluralismo jurídico2, el cual parte de la premisa
central de que no existe un solo modo de entender el Derecho y el de
administrar justicia, es decir, que no solo el Estado tiene la capacidad de
hacerlo, sino fundamentalmente la sociedad –siempre y cuando ello no implique
vulneración de otras garantías constitucionales–, razón por la que el
pluralismo jurídico implica el reconocimiento expreso de que es la sociedad y
no el Estado la fuente principal de legitimidad del Derecho, reconociéndose,
por ende, no solo la noción de “democracia comunitaria” previsto en el artículo
11.I, constitucional, sino también el los Derechos de las Naciones y Pueblos
Indígena Originario Campesinos previstos
en los artículos 30, 31 y 32, donde se incorpora el reconocimiento
constitucional al “ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos
acorde a su cosmovisión” (artículo 30.II,14),
elevando a rango constitucional además, la existencia y validez plena de
la jurisdicción indígena originaria campesina (artículo 179), normas todas que
reconocen expresamente diversas formas o modos de entender el Derecho y
administrar justicia, rompiendo con el monopolio del Estado.
A ello
además se debe apuntar que la misma Constitución reconoce en su artículo 14
inc. 4) el viejo y conocido adagio: “Lo
que no está prohibido, está jurídicamente permitido”, por lo que la aplicación
de mecanismos propios de la filosofía restaurativa pueden ser efectivamente
aplicados.
b.
Principios y Valores Constitucionales. El artículo 8.I. “SumaqQamaña” –8.II.
“Armonía”, “Equilibrio”, “Justicia Social” para “Vivir Bien”
A pesar de
la aclaración realizada en el punto anterior, considero que el argumento más
fuerte que justifica la aplicación de la filosofía restaurativa en Bolivia,
deviene de la misma esencia filosófica del “Vivir Bien– Buen Vivir” que
FERNANDO HUANACUNI3, lo expresa así:
“En el
Vivir Bien, nos desenvolvemos en armonía con todos y todo, en una convivencia
donde todos nos preocupemos por todos y por todo lo que nos rodea. Lo más
importante no es el ser humano ni el dinero, lo más importante es la armonía
con la naturaleza y la vida; siendo esto la base para salvar la humanidad y a
la Madre Tierra de los peligros que una minoría individualista y sumamente
egoísta representa. El Vivir Bien apunta a una vida sencilla que reduzca
nuestra adicción al consumo y mantenga una producción equilibrada”.
En la misma
obra se resume también la concepción del Vivir Bien expuesta por el Presidente
del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma4, quien expresa: “Nuestra visión de
armonía con la naturaleza y entre los seres humanos es contraria a la visión
egoísta, individualista y acumuladora de modelo capitalista. Nosotros, los
pueblos indígenas del planeta, queremos contribuir a la construcción de un
mundo justo, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico con la naturaleza para
el Vivir Bien de todos los pueblos.
Decimos
Vivir Bien porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. No crecemos en la
concepción lineal y acumulativa del progreso y el desarrollo ilimitado a costa
del otro y del planeta. Tenemos que complementarnos y no competir”.
A nivel
jurídico, esta concepción del Vivir Bien implica, además, una crítica a la
estructura jurídica actual, la cual es concebida como:
“La
estructura jurídica actual, producto de la estructura colonial que rige el
sistema de relaciones sociales, económicas, educativas y políticas en el mundo,
es de concepción individual y emerge de una cosmovisión desintegrada y
antropocéntrica. Esta estructura jurídica parte del supuesto de que los
derechos individuales son los derechos fundamentales para la vida y, en
consecuencia protege solo a los derechos individuales humanos.
Por otro
lado, las leyes y la justicia bajo el paradigma occidental, son de carácter
limitativo y coercitivo, es decir, que intentan normar las relaciones entre los
individuos solamente estableciendo límites. Estas leyes y estructuras se
enmarcan en garantizar derechos fundamentales e individuales del ser humano
para que pueda convivir con otros seres humanos. Bajo el pensamiento
occidental, cuando alguien infringe una ley se le aplican castigos, penas de
muertes, se edifican espacios como las cárceles; es decir, se promueve lo
punitivo y la privación de libertad, términos jurídicos considerados necesarios
en la estructura legal occidental.
En cambio,
el sistema jurídico comunitario antepone la vía y el respeto a la libertad.
Frente a una ruptura en la armonía de la comunidad no se recurre a prácticas
punitivas, sino que toda la comunidad coadyuva para que la forma de existencia
o el ser humano que ha salido de este equilibrio y armonía vuelva a ellos,
asignándole roles de trabajo para devolverle la sensibilidad y la comprensión
de que la vida es conjunta y de la necesidad de complementación y cuidado entre
todos”.
A su vez,
el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional5, mediante sentencia
constitucional, ha afirmado:
SENTENCIA
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2012
Sucre, 18
de junio de 2012
“Conforme a
ello, el vivir bien, está concebido como principio, pero también como
fundamento último de los valores; lo que supone, entonces que la parte
axiológica y principista de la Constitución Política del Estado está orientada,
dentro de la pluralidad que caracteriza al Estado, a la consecución del buen
vivir que implica un cambio de paradigma en todos los ámbitos: El buen vivir
conmina a repensar el modelo civilizatorio actual fundado en el modelo
industrialista y depredador de la naturaleza, sin que ello signifique frenar
las actividades económicas, sino aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio
ambiente, conforme lo determina el artículo 342 de la cpe.
El vivir
bien es una apuesta a ‘recuperar la idea de la vida como eje central de la
economía’ que se encuentra, fundamentalmente, en la visión y práctica de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos. El buen vivir, entonces, se
constituye en ‘un eje o paradigma ordenador que propone una crítica a los
conceptos de desarrollo y al concepto de crecimiento económico’.
Ahora bien,
el vivir bien es un principio-valor no sólo de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, para quienes ‘es la vida en plenitud, implica primero
saber vivir y luego convivir en armonía y en equilibrio; en armonía con los
ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia y en
equilibrio con toda forma de existencia sin la relación jerárquica, comprendido
que todo es importante para la vida’ [1]; sino que, como efecto de su
constitucionalización se constituye en una de las normas fundamentadoras de
todo nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, en criterios orientadores a la
hora de aplicar e interpretar las normas jurídicas.
Ello
significa que, en virtud al pluralismo no sólo se deben respetar los diferentes
modelos civilizatorios existentes en Bolivia, sino que todas las actividades
económicas, todos los planes que se emprendan tanto en el ámbito público como
privado deben estar guiados por el respeto a la
naturaleza y a la búsqueda del equilibrio entre los diferentes seres que
habitan en ella, buscando aquellas medidas y acciones que tengan un menor
impacto en el medio ambiente”
De todo lo
expuesto se puede colegir, sin lugar a duda alguna, que si la filosofía del
Vivir Bien es la filosofía del equilibrio y la armonía, entonces, la justicia
restaurativa viene a ser un instrumento o una concepción complementaria de ella
que lejos de pensar en castigo, venganza o punición tan importantes en el sistema
tradicional de justicia penal, promueve el encuentro, la reconciliación, la
armonía y el bienestar de las partes involucradas en un conflicto o delito, el
cual debe ser visto como una oportunidad más que como un problema,
apreciaciones que se relacionan estrechamente con la cultura de la paz que
reconoce el artículo 10 constitucional, cuando afirma que Bolivia es un “Estado
pacifista, que promueve la cultura de la paz, el derecho a la paz, así como la
cooperación entre pueblos de la región y el mundo, a fin de contribuir al
conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo, a la promoción de la
interculturalidad…”, siendo además un fin del Estado el “garantizar el
cumplimiento de principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la
Constitución”, artículo 9.I,4, así como
un deber constitucional previsto en el artículo 108.I,4 que señala “defender,
promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de la paz”.
c. Los
derechos de la víctima, previsto en los artículos 113.I. y 121
Otro
aspecto importante que merece especial atención y que no puede pasar
inadvertido, constituye el hecho de que la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, en sus
artículos 113.I y 121, reconoce elevando a rango de norma constitucional, los
derechos de la víctima:
1. Derecho
a la indemnización;
2. Derecho
a la reparación;
3. Derecho
al resarcimiento de daños y perjuicios;
Nótese que
en la redacción del citado artículo, se incorpora no solo la noción
reduccionista de daño material mediante el resarcimiento de daño y perjuicios,
sino la dimensión inmaterial bajo la figura de la “reparación”, la cual puede
tener un alcance simbólico, moral o comunitario.
d. El
Principio de verdad material, previsto en el artículo 180, como base para la
aplicación del derecho a la verdad.
Finalmente,
otro elemento importante que justifica la aplicación de la filosofía
restaurativa en Bolivia, constituye también el avance contenido en la redacción
del artículo 180 constitucional, que reconoce como un principio rector en la
administración de justicia, el Principio de la verdad material, como una
concreción especifica que tienen los operadores de justicia de buscar la verdad
de los hechos, sin infligir penas incorrectas a personas equivocadas, solo por
cumplir una función o justificar una “verdad oficial”, siendo un derecho tanto
individual como colectivo, el conocer la verdad de los hechos tal como se
dieron, a fin de evaluar su alcance y afectación a la sociedad, así como la
recomposición del tejido social.
Sobre el
particular, el Tribunal Constitucional
Plurinacional se ha pronunciado de la siguiente manera:
SENTENCIA
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1662/2012
Sucre, 1 de
octubre de 2012
“II.3.
Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal
Entre los
principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política
del Estado, en el artículo 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo
contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad
formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella
verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que
restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de
juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar
a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos
consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las
autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos
a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la
limitada verdad formal.
Acorde con
dicho criterio, la scp 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: ‘…la estructura del
sistema de administración de justicia boliviano, no puede concebirse como un
fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los
valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del
derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que
a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de
justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas
sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida
de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social
justo en un tiempo razonable’.
Sobre la
justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre,
se sostuvo lo siguiente: ‘El principio de prevalencia de las normas
sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho
constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como
un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en
cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal
se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto
que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las
normas de derecho sustancial de cualquier manera’.
'Lo que
persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el
reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan
resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas
procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente
indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la
competencia del juez’ (Bernal Pulido Carlos, El Derecho de los derechos,
Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de
Colombia, en la S-131 de 2002, afirmó que ‘…las disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas
al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos
valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas
procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial
al que pretende la administración de justicia’.
En efecto,
el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de
Derecho para la obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los
principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto que todos los elementos
del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no
constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos
para que el derecho material se realice objetivamente en su oportunidad; no
obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo
ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir
al derecho sustancial en medio de una fragosidad de formas procesales.
Dicho de
otro modo, el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras
que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad
jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. Uno es
procesal porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, por ello se
denomina derecho formal, es la mejor garantía del cumplimiento del principio de
igualdad ante la ley y un freno eficaz contra la arbitrariedad; y el otro, es
derecho material o sustancial, determina el contenido, la materia, la sustancia,
es la finalidad de la actividad o función jurisdiccional.
Resumiendo
lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad
material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde
ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar
completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir
la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su
materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material,
como se desprende de lo estipulado por el artículo 1 de la cpe, por lo que debe
garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del
proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de
fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si
bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la
igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando
cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos
no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la
de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales,
accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y
eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial
prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente
indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del
juez.”
IV.
CONCLUSIONES
A modo de
conclusión se puede afirmar que:
1. En el
caso de Bolivia, no existen mayores experiencias y estudios sobre justicia
restaurativa, concepto que recién se incorpora en el anteproyecto de Código
Procesal Penal, como un intento de introducir una nueva dimensión en el Derecho
Penal, revalorizando a la víctima y la comprensión del delito como un problema
social y colectivo.
2. La
justicia restaurativa constituye, por ende, un reto y al mismo tiempo una
invitación para que podamos abordar la discusión del problema del delito y la
criminalidad en nuestro medio, superando esa vieja concepción punitiva, que
solo considera el delito como una cuestión de cárceles, castigos y policías,
sin pensar que ello puede generar, quizás, mayor violencia de la que se quiere
evitar.
3. Ello, a
su vez, nos invita a construir una nueva
cultura jurídica, que permita la incorporación de estos nuevos mecanismos,
destinados tanto a revalorizar el Derecho Penal, como a descongestionar el
Órgano Judicial, debiendo tenderse a la creación de instancias y centros de
justicia restaurativa.
BIBLIOGRAFIA
Fernando
Huanacuni. Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, Política, Estrategias y
Experiencias Regionales. Pág. 38. La Paz, Bolivia.
Julio
Andrés Sampedro-Arrubla. La justicia restaurativa: una nueva vía desde las víctimas,
en la solución al conflicto penal, 17 Internacional Law, Revista Colombiana de
Derecho Internacional, 87-124.
José Benito
Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta, en su trabajo titulado Justicia
Restaurativa: del Castigo a la Reparación. En: entre libertad y castigo.
Dilemas del Estado Contemporáneo. Pág. 639.
Manual
sobre Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas (Office on
Drugs and Crime), Pág. 6. Serie de Manuales sobre Justicia Penal.
Ministerio
de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, anteproyecto de Código
Procesal Penal. Pág. 24 (http://www.justicia.gob.bo/)
Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia. Página web: www.tcp.gob.bo
NOTAS
1. Al
respecto, cabe apuntar que en el caso de Bolivia, no existe disposición textual
expresa que refiera o indique el término “justicia restaurativa” tal como
sucede en la Constitución de Colombia, cuyo artículo 250 que fue modificado por
el Acto Legislativo No. 03/2002, incorporando la siguiente redacción: “7. Velar
por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás
intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia
restaurativa”
2. En
términos académicos, la noción de pluralismo jurídico implica tres cosas: (i)
reconocer que el derecho oficial, el derecho del estado, no es el único
existente; (ii) que distintas prácticas jurídicas (i.e. justicia indígena,
justicias comunitarias) pueden ser reconocidas como formas de derecho; (iii) lo
anterior supone, por tanto, que el reconocimiento de soberanía que algunos
estados establecen al pretender el monopolio de la fuerza jurídica, se
relativiza.
3. Fernando
Huanacuni. Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, Política, Estrategias y
Experiencias Regionales. Pág. 38. La Paz, Bolivia.
4. Ob. Cit.
Pag. 45
Henry
Álvaro Pinto Dávalos. Abogado. Politólogo. Docente de las asignaturas de Derecho Procesal Constitucional y Relaciones Internacionales (Bolivia - EEUU) en las Carreras de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Fue Secretario General de la Asamblea Constituyente de Bolivia.
Henry Álvaro Pinto Dávalos. la-razon.com. 27/06/2014.
http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/justicia-restaurativa-Bolivia-fundamentos-constitucionales-gaceta_0_2077592334.html