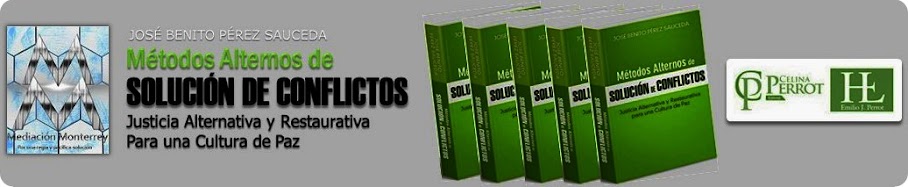Mediación Monterrey: Artículos
Mediación Monterrey: ArtículosPor Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi
La conciliación extrajudicial es un medio de solución de conflictos, por el cual un tercero neutral e imparcial denominado Conciliador Extrajudicial asiste a las partes a encontrar su propia solución a sus conflictos que es mas humana, saludable, justa, durable, mutuamente satisfactoria y con el mismo valor de sentencia inapelable, es una poderosa herramienta de tercera generación para solucionar conflictos. La conciliación no solo sirve para solucionar conflictos sino lo mas relevante es que constituye un instrumento realizador y restablecedor de paz social, tiene múltiples aplicaciones en todos los ámbito en la vida humana, así, es útil para solucionar divergencias de orden patrimonial, familiar, empresarial, comunal, escolar, intercultural, de consumo, de menores, penal, etc.
La conciliación la más grande herramienta creada por el ser humano aun es un gigante dormido en el Perú y creo que también en Sudamérica, por que la sociedad todavía no descubre su enorme potencial inmediato para solucionar todo tipo de conflictos y sobre todo el mediato restablecedor de paz y desarrollo, debido a que los actores del sistema de justicia desde la altas esferas hasta el ciudadano que vive en extrema pobreza, concebidos, nacidos, crecido y madurado dentro de una mentalidad eminentemente litigiosa, desconocen su autentico potencial como una súper herramienta inteligente generadora de paz y desarrollo, lo que ha desencadenado en que sea utilizado en solo diez por ciento de su enorme potencial, desaprovechándose el noventa por ciento restante, en tanto que únicamente se le utiliza para eliminar los conflictos que se pretenden judicializar o los que ya están judicializados al establecerse únicamente como un medio para evitar los procesos judiciales y como un medio para evitar la sentencia, dejando de lado un gran numero de conflictos que no se judicializan ya sea por desconocimiento de los medios para solucionarlos, falta de recursos económicos, por que se canalizan en la vía administrativa, por que están impedidos de alcanzar un acuerdo extrajudicial o por ultimo permanecen ocultos y en cualquier momento estallan en la cara de sus progenitores quienes desconocen su paternidad.
Esta errada percepción respecto de la conciliación como un medio únicamente para evitar la sobrecarga del Poder Judicial, llevo a que anteriormente cerca de 10 años constituya un mero requisito de admisibilidad o mejor dicho un simple anexo de la demanda judicial, lo cual genero incluso a pensar que constituía un obstáculo de acceso a la justicia, por lo que la generación litigiosa pedía su abolición a toda costa, incluso hoy se le concibe como un requisito de fondo de la demanda en razón que de no intentarse una conciliación ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, la demanda es declarada improcedente por falta de interés para obrar.
Esta concepción equivocada de la conciliación como medio para evitar la sobrecarga de los tribunales trae que el Estado y los particulares pierdan ingentes sumas de dinero día a día en batallas judiciales insatisfactorias, recursos que los podrían utilizar a otra finalidad más productiva, por lo que hoy el reto del Estado y de los particulares no es el establecimiento de la conciliación como un medio para evitar la sobrecarga del Poder Judicial, sino como un medio de solución de todo tipo de conflicto, para lo cual debe rediseñar nuestro sistema conciliatorio para darle tal finalidad.
Millones de conflictos que hoy duermen en el Poder Judicial y en la administración publica, se hubieran solucionado fácilmente si los conflictuados o sus asesores jurídicos hubieran conocido aunque sea el 50% sobre su existencia, felizmente este escenario litigioso esta comenzando a cambiar poco a poco y hoy en nuestro país según las estadísticas su uso adecuado se esta incrementando día a día.
Antes de la vigencia de la novísima conciliación implantada en nuestro país a mediados del año 2008, a través del Decreto Legislativo Nº 1070 que modifico la Ley de Conciliación Nº 26872, existían dos tipos de conciliación que contaban con distintos escenarios, procedimientos y actores, así encontrábamos la conciliación extrajudicial regulada por la Ley Nº 26872 que se realizaba exclusivamente ante un Centro de Conciliación Extrajudicial (la ley contemplaba también la posibilidad de recurrir a los Juzgados de Paz, pero jamás se implemento), donde las partes buscaban y encontraban la solución a sus conflictos con la ayuda del conciliador extrajudicial especialmente capacitada para ello a través de un procedimiento especialmente diseñado para tal fin y sus acuerdos constituían titulo de ejecución y de otro lado la conciliación intraprocesal regulada por el Código Procesal Civil, que se realizaba de forma obligatoria dentro del proceso judicial ante el Juez de la causa y donde fungía de conciliador, el cual tenia que proponer las formulas para solucionar el conflicto y sus acuerdos constituían cosa juzgada.
Actualmente el sistema conciliatorio peruano vigente desde año 2008, rediseño el papel de la conciliación dentro del sistema de justicia peruano, aboliendo la figura errada de la conciliación como requisito de admisibilidad de la demanda y la vieja división de la conciliación por el tiempo en que ocurre, nos referidos a la conciliación extrajudicial e intrajudicial.
La novísima conciliación instituyó un nuevo escenario para la justicia peruana, ya que estableció un único espacio para la realización de la conciliación independiente que ocurra antes o durante un proceso judicial, ya que se rige por la misma ley a nivel nacional ( Ley de conciliación Nº 26872, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1070, y su Reglamento- Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS), el mismo procedimiento y los mismo actores (Conciliador y partes), de esta manera se otorgo exclusividad únicamente a los Centros de Conciliación para la realización del procedimiento conciliatorio que ocurran antes de un proceso judicial, así como durante un proceso judicial, lo cual resulta arto beneficioso por cuanto las partes van a realizar la conciliación ante personas especialmente capacitada para conciliar.
Hoy en el Perú del siglo XXI la conciliación puede utilizarse de dos formas: como un medio para evitar procesos judiciales y como un medio para evitar la sentencia. En el primer caso constituye una obligación en ciertas materias civiles y comerciales recurrir a la conciliación antes de acudir al Poder Judicial, en el segundo caso, constituye una forma especial de conclusión del proceso judicial.
I. La Conciliación como medio para evitar procesos judiciales
La conciliación la más grande herramienta creada por el ser humano aun es un gigante dormido en el Perú y creo que también en Sudamérica, por que la sociedad todavía no descubre su enorme potencial inmediato para solucionar todo tipo de conflictos y sobre todo el mediato restablecedor de paz y desarrollo, debido a que los actores del sistema de justicia desde la altas esferas hasta el ciudadano que vive en extrema pobreza, concebidos, nacidos, crecido y madurado dentro de una mentalidad eminentemente litigiosa, desconocen su autentico potencial como una súper herramienta inteligente generadora de paz y desarrollo, lo que ha desencadenado en que sea utilizado en solo diez por ciento de su enorme potencial, desaprovechándose el noventa por ciento restante, en tanto que únicamente se le utiliza para eliminar los conflictos que se pretenden judicializar o los que ya están judicializados al establecerse únicamente como un medio para evitar los procesos judiciales y como un medio para evitar la sentencia, dejando de lado un gran numero de conflictos que no se judicializan ya sea por desconocimiento de los medios para solucionarlos, falta de recursos económicos, por que se canalizan en la vía administrativa, por que están impedidos de alcanzar un acuerdo extrajudicial o por ultimo permanecen ocultos y en cualquier momento estallan en la cara de sus progenitores quienes desconocen su paternidad.
Esta errada percepción respecto de la conciliación como un medio únicamente para evitar la sobrecarga del Poder Judicial, llevo a que anteriormente cerca de 10 años constituya un mero requisito de admisibilidad o mejor dicho un simple anexo de la demanda judicial, lo cual genero incluso a pensar que constituía un obstáculo de acceso a la justicia, por lo que la generación litigiosa pedía su abolición a toda costa, incluso hoy se le concibe como un requisito de fondo de la demanda en razón que de no intentarse una conciliación ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, la demanda es declarada improcedente por falta de interés para obrar.
Esta concepción equivocada de la conciliación como medio para evitar la sobrecarga de los tribunales trae que el Estado y los particulares pierdan ingentes sumas de dinero día a día en batallas judiciales insatisfactorias, recursos que los podrían utilizar a otra finalidad más productiva, por lo que hoy el reto del Estado y de los particulares no es el establecimiento de la conciliación como un medio para evitar la sobrecarga del Poder Judicial, sino como un medio de solución de todo tipo de conflicto, para lo cual debe rediseñar nuestro sistema conciliatorio para darle tal finalidad.
Millones de conflictos que hoy duermen en el Poder Judicial y en la administración publica, se hubieran solucionado fácilmente si los conflictuados o sus asesores jurídicos hubieran conocido aunque sea el 50% sobre su existencia, felizmente este escenario litigioso esta comenzando a cambiar poco a poco y hoy en nuestro país según las estadísticas su uso adecuado se esta incrementando día a día.
Antes de la vigencia de la novísima conciliación implantada en nuestro país a mediados del año 2008, a través del Decreto Legislativo Nº 1070 que modifico la Ley de Conciliación Nº 26872, existían dos tipos de conciliación que contaban con distintos escenarios, procedimientos y actores, así encontrábamos la conciliación extrajudicial regulada por la Ley Nº 26872 que se realizaba exclusivamente ante un Centro de Conciliación Extrajudicial (la ley contemplaba también la posibilidad de recurrir a los Juzgados de Paz, pero jamás se implemento), donde las partes buscaban y encontraban la solución a sus conflictos con la ayuda del conciliador extrajudicial especialmente capacitada para ello a través de un procedimiento especialmente diseñado para tal fin y sus acuerdos constituían titulo de ejecución y de otro lado la conciliación intraprocesal regulada por el Código Procesal Civil, que se realizaba de forma obligatoria dentro del proceso judicial ante el Juez de la causa y donde fungía de conciliador, el cual tenia que proponer las formulas para solucionar el conflicto y sus acuerdos constituían cosa juzgada.
Actualmente el sistema conciliatorio peruano vigente desde año 2008, rediseño el papel de la conciliación dentro del sistema de justicia peruano, aboliendo la figura errada de la conciliación como requisito de admisibilidad de la demanda y la vieja división de la conciliación por el tiempo en que ocurre, nos referidos a la conciliación extrajudicial e intrajudicial.
La novísima conciliación instituyó un nuevo escenario para la justicia peruana, ya que estableció un único espacio para la realización de la conciliación independiente que ocurra antes o durante un proceso judicial, ya que se rige por la misma ley a nivel nacional ( Ley de conciliación Nº 26872, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1070, y su Reglamento- Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS), el mismo procedimiento y los mismo actores (Conciliador y partes), de esta manera se otorgo exclusividad únicamente a los Centros de Conciliación para la realización del procedimiento conciliatorio que ocurran antes de un proceso judicial, así como durante un proceso judicial, lo cual resulta arto beneficioso por cuanto las partes van a realizar la conciliación ante personas especialmente capacitada para conciliar.
Hoy en el Perú del siglo XXI la conciliación puede utilizarse de dos formas: como un medio para evitar procesos judiciales y como un medio para evitar la sentencia. En el primer caso constituye una obligación en ciertas materias civiles y comerciales recurrir a la conciliación antes de acudir al Poder Judicial, en el segundo caso, constituye una forma especial de conclusión del proceso judicial.
I. La Conciliación como medio para evitar procesos judiciales
La conciliación resulta ser una actividad con carácter obligatoria en cuestión de derechos disponibles en materia de derecho civil y comercial, realizada por aquellas personas que desean iniciar un proceso judicial, llevada a cabo ante un Centro de Conciliación privado o Publico, debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad que una persona debidamente capacitada en negociación, conciliación, técnicas de la comunicación y en mecanismos alternativos de solución de conflictos, acreditada para el ejercicio de la función conciliadora por el Ministerio de Justicia, adscrito al Centro de Conciliación y vigente su acreditación a quien se denomina Conciliador, asista a las partes en la búsqueda de una solución consensual a sus conflictos.
Ley Aplicable
En el Perú la conciliación esta regulada por las siguientes normas :
• Ley Nº 26872, Ley de Conciliación.
• Decreto Legislativo Nº 1070, que modifica la Ley de Conciliación.
• Decreto Supremo Nº 014-2008- JUS, Reglamento de Ley de Conciliación.
De esta forma se establece un sistema conciliatorio único para la totalidad de la república del Perú, sin embargo su obligatoriedad esta presente solo en la provincias de Lima, Callao, Trujillo y Arequipa, en el resto del país por el momento es facultativa.
De la Obligatoriedad
Ley Aplicable
En el Perú la conciliación esta regulada por las siguientes normas :
• Ley Nº 26872, Ley de Conciliación.
• Decreto Legislativo Nº 1070, que modifica la Ley de Conciliación.
• Decreto Supremo Nº 014-2008- JUS, Reglamento de Ley de Conciliación.
De esta forma se establece un sistema conciliatorio único para la totalidad de la república del Perú, sin embargo su obligatoriedad esta presente solo en la provincias de Lima, Callao, Trujillo y Arequipa, en el resto del país por el momento es facultativa.
De la Obligatoriedad
Solamente cuando surja un conflicto de intereses en cuestión de derechos disponibles en el ámbito del derecho civil y comercial únicamente las partes en conflictos sean personas naturales o jurídicas de derecho publico y privado, en forma directa o través de sus representantes legales o apoderados tienen la obligación de presentar una solicitud de conciliación ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, para que las asistan en la búsqueda de una solución a su conflictos.
Solicitante e invitado tienen por imperio del articulo 6 del Decreto Legislativo Nº 1070 la obligación de agotar la instancia de conciliación extrajudicial llevada a cabo ante un Centro de Conciliación para solucionar su conflicto, caso contrario serán objeto de sanciones en el proceso judicial que se instaure posteriormente que van desde declararle improcedente la demanda por falta de interés para obrar y multa al demandante ( solicitante) y presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en el acta de conciliación, multa e imposibilidad de reconvenir para el demandado o invitado.
Lugar de la Audiencia de Conciliación
Solicitante e invitado tienen por imperio del articulo 6 del Decreto Legislativo Nº 1070 la obligación de agotar la instancia de conciliación extrajudicial llevada a cabo ante un Centro de Conciliación para solucionar su conflicto, caso contrario serán objeto de sanciones en el proceso judicial que se instaure posteriormente que van desde declararle improcedente la demanda por falta de interés para obrar y multa al demandante ( solicitante) y presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en el acta de conciliación, multa e imposibilidad de reconvenir para el demandado o invitado.
Lugar de la Audiencia de Conciliación
El sistema conciliatorio peruano es institucional por lo que el procedimiento de conciliación extrajudicial se realizará exclusivamente ante un Centro de Conciliación competente, debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, donde cualquiera de las partes del conflicto o ambos presentan su solicitud de conciliación para solucionar un conflicto de intereses a través del dialogo y negociación.
Los Centros de Conciliación son instituciones publicas o privadas que tienen por objeto ejercer exclusivamente función conciliadora dentro del ámbito de su competencia, de conformidad con la Ley de Conciliación Nº 26872 y su Reglamento Decreto Supremo 014-2008-JUS, los Centros de Conciliación prestan únicamente servicios de conciliación a titulo gratuito u oneroso, por lo que están prohibidos realizar otra actividad distinta a la conciliación en el local autorizado por el Ministerio de Justicia, haciendo acreedor a una sanción de suspensión en caso que infrinjan esta norma.
Los Centros de Conciliación son instituciones donde las personas naturales, jurídicas o patrimonios autónomos, pueden solucionar sus conflictos de naturaleza disponible por si mismos, mediante el dialogo y la negociación, sin recurrir al proceso judicial donde un tercero decide.
Los Centros de Conciliación son personas jurídicas de derecho público ( Colegios Profesionales, Universidades) o privado sin fines de lucro ( Asociaciones, fundaciones y comités), que tiene dentro de sus finalidades la de ejercer la función conciliadora.
Corresponde al Ministerio de Justicia la autorización, supervisión y sanción de los Centros de Conciliación en todo el territorio de la república del Perú. Su autorización se da a través de un procedimiento y de cumplir el postulante con todos los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento se expide una Resolución Viceministerial que lo autoriza para ejercer función conciliadora.
La nueva legislación vigente desde el año 2008 los obliga a contar con siete ambientes distribuidos de la siguiente manera:
- Una ( 01) Sala de Espera y Recepción
- Una ( 01) Oficina Administrativa
- Una ( 01) Servicio higiénico ubicado al interior de las instalaciones
- Dos ( 02) Salas de Audiencias cuyas dimensiones serán de (03) tres metros de ancho y (03) tres metros de largo aproximadamente.
- Una (01) Oficina por cada conciliador que permanezca en el horario de atención del Centro
- Una 01 Oficina para el Abogado Verificador de la Legalidad de los Acuerdos que permanezca en el horario de atención del Centro.
Los Centros de Conciliación son autorizados por el Ministerio de Justicia para ejercer función conciliadora únicamente para la ciudad donde se ubica sus instalaciones, por lo que están expresamente prohibidos de aperturar otras oficinas, filiales o sucursales en otras ciudades.
Actualmente en el Perú, la conciliación es esencialmente privada, por que existen un mayor número de Centros de Conciliación Privados a nivel nacional que prestan sus servicios de manera onerosa, los cuales son sufragados por los propios usuarios al momento de presentar su solicitud de conciliación, los mismos Centros de Conciliación establecen sus tarifas de acuerdo a la oferta y demanda, los cuales comprenden los gastos administrativos y los honorarios de los conciliadores, debiendo sus tarifas ser debidamente autorizadas por el Ministerio de Justicia.
El Estado en menor medida también posee Centros de Conciliación gratuitos a nivel nacional, en zonas de pobreza, donde los servicios son prestados de manera gratuita por conciliadores pagados mensualmente por el Ministerio de Justicia.
Por regla general la audiencia conciliación extrajudicial se realizará únicamente en el local del Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.
Por excepción se puede realizar la audiencia de conciliación en un local distinto al local del Centro autorizado por el Ministerio de Justicia, en este supuesto se requiere la autorización previa y expresa del Ministerio de Justicia. Lo cual implica que el Conciliador deba desplazarse hasta el lugar donde deberá manejarse y gobernarse en forma imparcial y neutral, como si estuviera en el Centro, en atención al artículo 10 de la Ley Nº 26872, Ley de conciliación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1070, en este caso se seguirá el procedimiento que establezca la Dirección Nacional de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, sin embargo hasta el día de hoy no se produce su reglamentación por lo que todavía no se puede aplicarse.
Funciones del Centro de Conciliación
Como operadores del sistema conciliatorio los Centros de Conciliación tienen una serie de funciones, que están establecidas expresamente en el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Conciliación Decreto Supremo 014-2008-JUS.
Generales
1. Exhibir el tarifario autorizado con los costos de todos los servicios prestados y en lugar visible para el público.
2. Mantener vigente la designación de sus Directivos, así como comunicar cualquier cambio con relación a la información que se encuentre en el Registro Único de Centros de Conciliación, para su trámite y autorización.
3. Atender al público en el horario autorizado por la DCMA, salvo que la modificación del mismo se hubiera comunicado previamente a dicha entidad;
4. Contar y mantener el archivo de expedientes, libro de Registro de Acta y el archivo de Actas de manera regular, diligente, ordenada y actualizada dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación autorizadas para su funcionamiento. En caso de pérdida, deterioro o sustracción se deberá comunicar al MINJUS.
5. Contar permanentemente con una persona responsable de la toma de decisiones en nombre y representación del Centro, durante el horario de atención al público, sin que afecte su normal funcionamiento.
6. Realizar audiencias de conciliación dentro del local autorizado, salvo cuando la DCMA autorice la realización de ésta fuera de dicho local.
7. Realizar cobros por conceptos y montos comprendidos solamente en las tarifas autorizadas por la DCMA.
8. Brindar exclusivamente servicios de conciliación dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación.
9. Brindar servicios de conciliación sólo si se encuentra habilitado para hacerlo, es decir no encontrándose suspendido, sea por sanción o como medida preventiva o por no haber pagado una multa impuesta.
10. Actuar de conformidad con los principios éticos prescritos por la Ley y su Reglamento.
Respecto al Procedimiento Conciliatorio
1. Admitir a trámite los procedimientos conciliatorios con los documentos relacionados con el conflicto, salvo que por su naturaleza éste o éstos no sean esenciales debiendo indicarlo el solicitante en su escrito de solicitud.
2. Admitir a trámite el procedimiento conciliatorio cuando el domicilio de las partes corresponda al distrito conciliatorio de su competencia, salvo acuerdo de las partes.
3. Tramitar solicitudes de conciliación sólo sobre materias conciliables.
4. En caso de omisión de alguno o algunos de los requisitos establecidos en los literales c),d),e),g),h) e i) del artículo 16 de la Ley, deberá convocar a las partes para informar el defecto de forma que contiene el Acta y expedir una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de Ley.
5. Utilizar el formato aprobado por el Ministerio de Justicia. en sus Actas de Conciliación
6. Notificar las invitaciones para conciliar conforme a lo señalado en el artículo 17 del presente Reglamento.
7. Entregar copia certificada del Acta de Conciliación una vez concluida la Audiencia Conciliatoria conjuntamente con la copia certificada de la solicitud para conciliar. Asimismo, no debe condicionar la entrega de la primera copia certificada del Acta de Conciliación y la solicitud, al pago de gastos u honorarios adicionales.
8. Expedir copias certificadas adicionales del Acta de Conciliación de las solicitudes para conciliar, las veces que sean solicitadas por las partes previo abono del costo establecido en el tarifario para éstas últimas y dentro del plazo establecido en el Reglamento del Centro. No debe de expedir copia certificada del Acta de Conciliación a personas distintas a las partes conciliantes, salvo el Órgano jurisdiccional competente o el Ministerio de Justicia.
Respecto a la potestad supervisora y sancionadora del Ministerio de Justicia
Los Centros de Conciliación son instituciones publicas o privadas que tienen por objeto ejercer exclusivamente función conciliadora dentro del ámbito de su competencia, de conformidad con la Ley de Conciliación Nº 26872 y su Reglamento Decreto Supremo 014-2008-JUS, los Centros de Conciliación prestan únicamente servicios de conciliación a titulo gratuito u oneroso, por lo que están prohibidos realizar otra actividad distinta a la conciliación en el local autorizado por el Ministerio de Justicia, haciendo acreedor a una sanción de suspensión en caso que infrinjan esta norma.
Los Centros de Conciliación son instituciones donde las personas naturales, jurídicas o patrimonios autónomos, pueden solucionar sus conflictos de naturaleza disponible por si mismos, mediante el dialogo y la negociación, sin recurrir al proceso judicial donde un tercero decide.
Los Centros de Conciliación son personas jurídicas de derecho público ( Colegios Profesionales, Universidades) o privado sin fines de lucro ( Asociaciones, fundaciones y comités), que tiene dentro de sus finalidades la de ejercer la función conciliadora.
Corresponde al Ministerio de Justicia la autorización, supervisión y sanción de los Centros de Conciliación en todo el territorio de la república del Perú. Su autorización se da a través de un procedimiento y de cumplir el postulante con todos los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento se expide una Resolución Viceministerial que lo autoriza para ejercer función conciliadora.
La nueva legislación vigente desde el año 2008 los obliga a contar con siete ambientes distribuidos de la siguiente manera:
- Una ( 01) Sala de Espera y Recepción
- Una ( 01) Oficina Administrativa
- Una ( 01) Servicio higiénico ubicado al interior de las instalaciones
- Dos ( 02) Salas de Audiencias cuyas dimensiones serán de (03) tres metros de ancho y (03) tres metros de largo aproximadamente.
- Una (01) Oficina por cada conciliador que permanezca en el horario de atención del Centro
- Una 01 Oficina para el Abogado Verificador de la Legalidad de los Acuerdos que permanezca en el horario de atención del Centro.
Los Centros de Conciliación son autorizados por el Ministerio de Justicia para ejercer función conciliadora únicamente para la ciudad donde se ubica sus instalaciones, por lo que están expresamente prohibidos de aperturar otras oficinas, filiales o sucursales en otras ciudades.
Actualmente en el Perú, la conciliación es esencialmente privada, por que existen un mayor número de Centros de Conciliación Privados a nivel nacional que prestan sus servicios de manera onerosa, los cuales son sufragados por los propios usuarios al momento de presentar su solicitud de conciliación, los mismos Centros de Conciliación establecen sus tarifas de acuerdo a la oferta y demanda, los cuales comprenden los gastos administrativos y los honorarios de los conciliadores, debiendo sus tarifas ser debidamente autorizadas por el Ministerio de Justicia.
El Estado en menor medida también posee Centros de Conciliación gratuitos a nivel nacional, en zonas de pobreza, donde los servicios son prestados de manera gratuita por conciliadores pagados mensualmente por el Ministerio de Justicia.
Por regla general la audiencia conciliación extrajudicial se realizará únicamente en el local del Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.
Por excepción se puede realizar la audiencia de conciliación en un local distinto al local del Centro autorizado por el Ministerio de Justicia, en este supuesto se requiere la autorización previa y expresa del Ministerio de Justicia. Lo cual implica que el Conciliador deba desplazarse hasta el lugar donde deberá manejarse y gobernarse en forma imparcial y neutral, como si estuviera en el Centro, en atención al artículo 10 de la Ley Nº 26872, Ley de conciliación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1070, en este caso se seguirá el procedimiento que establezca la Dirección Nacional de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, sin embargo hasta el día de hoy no se produce su reglamentación por lo que todavía no se puede aplicarse.
Funciones del Centro de Conciliación
Como operadores del sistema conciliatorio los Centros de Conciliación tienen una serie de funciones, que están establecidas expresamente en el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Conciliación Decreto Supremo 014-2008-JUS.
Generales
1. Exhibir el tarifario autorizado con los costos de todos los servicios prestados y en lugar visible para el público.
2. Mantener vigente la designación de sus Directivos, así como comunicar cualquier cambio con relación a la información que se encuentre en el Registro Único de Centros de Conciliación, para su trámite y autorización.
3. Atender al público en el horario autorizado por la DCMA, salvo que la modificación del mismo se hubiera comunicado previamente a dicha entidad;
4. Contar y mantener el archivo de expedientes, libro de Registro de Acta y el archivo de Actas de manera regular, diligente, ordenada y actualizada dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación autorizadas para su funcionamiento. En caso de pérdida, deterioro o sustracción se deberá comunicar al MINJUS.
5. Contar permanentemente con una persona responsable de la toma de decisiones en nombre y representación del Centro, durante el horario de atención al público, sin que afecte su normal funcionamiento.
6. Realizar audiencias de conciliación dentro del local autorizado, salvo cuando la DCMA autorice la realización de ésta fuera de dicho local.
7. Realizar cobros por conceptos y montos comprendidos solamente en las tarifas autorizadas por la DCMA.
8. Brindar exclusivamente servicios de conciliación dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación.
9. Brindar servicios de conciliación sólo si se encuentra habilitado para hacerlo, es decir no encontrándose suspendido, sea por sanción o como medida preventiva o por no haber pagado una multa impuesta.
10. Actuar de conformidad con los principios éticos prescritos por la Ley y su Reglamento.
Respecto al Procedimiento Conciliatorio
1. Admitir a trámite los procedimientos conciliatorios con los documentos relacionados con el conflicto, salvo que por su naturaleza éste o éstos no sean esenciales debiendo indicarlo el solicitante en su escrito de solicitud.
2. Admitir a trámite el procedimiento conciliatorio cuando el domicilio de las partes corresponda al distrito conciliatorio de su competencia, salvo acuerdo de las partes.
3. Tramitar solicitudes de conciliación sólo sobre materias conciliables.
4. En caso de omisión de alguno o algunos de los requisitos establecidos en los literales c),d),e),g),h) e i) del artículo 16 de la Ley, deberá convocar a las partes para informar el defecto de forma que contiene el Acta y expedir una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de Ley.
5. Utilizar el formato aprobado por el Ministerio de Justicia. en sus Actas de Conciliación
6. Notificar las invitaciones para conciliar conforme a lo señalado en el artículo 17 del presente Reglamento.
7. Entregar copia certificada del Acta de Conciliación una vez concluida la Audiencia Conciliatoria conjuntamente con la copia certificada de la solicitud para conciliar. Asimismo, no debe condicionar la entrega de la primera copia certificada del Acta de Conciliación y la solicitud, al pago de gastos u honorarios adicionales.
8. Expedir copias certificadas adicionales del Acta de Conciliación de las solicitudes para conciliar, las veces que sean solicitadas por las partes previo abono del costo establecido en el tarifario para éstas últimas y dentro del plazo establecido en el Reglamento del Centro. No debe de expedir copia certificada del Acta de Conciliación a personas distintas a las partes conciliantes, salvo el Órgano jurisdiccional competente o el Ministerio de Justicia.
Respecto a la potestad supervisora y sancionadora del Ministerio de Justicia
1. Facilitar la labor de supervisión.
2. Proporcionar al Ministerio de Justicia., la información que éste le requiera en ejercicio de su potestad sancionadora.
3. Subsanar las observaciones y/o medidas correctivas señaladas en el acta de supervisión realizada por la DCMA, dentro de las condiciones y plazos señalados en la misma.
4. Permitir al supervisor las facilidades del caso para la realización de la supervisión, otorgando copia de los actuados en el procedimiento conciliatorio observado de ser el caso u otros de interés cuando sea requerido. Asimismo, anotar la sanción de suspensión en los Libros de Registros con los que cuente el Centro.
5. Remitir al Ministerio de Justicia., trimestralmente los resultados estadísticos a los que hace referencia el artículo 30 de la Ley, sin tergiversar u ocultar la información cuantitativa de cada período. La remisión de los datos será efectuada en los formatos señalados por el Ministerio de Justicia.
Respecto a sus Conciliadores
1. Mantener actualizada la nómina de sus Conciliadores y Abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos.
2. Designar al Conciliador dentro del plazo señalado en la Ley.
3. Velar para que sus Conciliadores emitan las Actas de Conciliación con los requisitos señalados en el artículo 16 de la Ley.
4. Velar para que sus Conciliadores redacten las invitaciones para conciliar cumpliendo con los requisitos previstos en el Reglamento y con los plazos establecidos en el artículo 12 de la Ley, no señalando en una sola invitación para conciliar más de una fecha en la que se desarrollará la Audiencia de conciliación.
5. Velar para que sus Conciliadores observen los plazos establecidos en la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio.
6. Verificar que sus Conciliadores lleven a cabo la audiencia de Conciliación identificando correctamente a las partes y supervisando el cumplimiento del plazo de duración de la audiencia única establecido en el artículo 11 de la Ley, salvo que haya sido prorrogado por acuerdo de las partes.
7. Velar para que sus Conciliadores o algún servidor o funcionario del Centro de Conciliación no falten al Principio de Confidencialidad.
8. Velar para que sus Conciliadores no hagan uso indebido de la prerrogativa que establece el último párrafo del artículo 15 numeral f) de la Ley.
9. Designar para la realización de Audiencias de Conciliación sólo a conciliadores adscritos al Centro de Conciliación. Asimismo, designar para la verificación de la legalidad de los acuerdos conciliatorios sólo a abogados adscritos al Centro de Conciliación.
10. Cumplir y velar que sus Conciliadores cumplan con los principios, plazos o formalidades de trámite, establecidos por la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio.
11. Comunicar a la DCMA dentro de los cinco días útiles de ocurrida la infracción, las faltas cometidas por sus conciliadores.
12. Mantener informada a la DCMA de las sanciones impuestas a los operadores de la Conciliación.
Prohibiciones de los Centros de Conciliación
2. Proporcionar al Ministerio de Justicia., la información que éste le requiera en ejercicio de su potestad sancionadora.
3. Subsanar las observaciones y/o medidas correctivas señaladas en el acta de supervisión realizada por la DCMA, dentro de las condiciones y plazos señalados en la misma.
4. Permitir al supervisor las facilidades del caso para la realización de la supervisión, otorgando copia de los actuados en el procedimiento conciliatorio observado de ser el caso u otros de interés cuando sea requerido. Asimismo, anotar la sanción de suspensión en los Libros de Registros con los que cuente el Centro.
5. Remitir al Ministerio de Justicia., trimestralmente los resultados estadísticos a los que hace referencia el artículo 30 de la Ley, sin tergiversar u ocultar la información cuantitativa de cada período. La remisión de los datos será efectuada en los formatos señalados por el Ministerio de Justicia.
Respecto a sus Conciliadores
1. Mantener actualizada la nómina de sus Conciliadores y Abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos.
2. Designar al Conciliador dentro del plazo señalado en la Ley.
3. Velar para que sus Conciliadores emitan las Actas de Conciliación con los requisitos señalados en el artículo 16 de la Ley.
4. Velar para que sus Conciliadores redacten las invitaciones para conciliar cumpliendo con los requisitos previstos en el Reglamento y con los plazos establecidos en el artículo 12 de la Ley, no señalando en una sola invitación para conciliar más de una fecha en la que se desarrollará la Audiencia de conciliación.
5. Velar para que sus Conciliadores observen los plazos establecidos en la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio.
6. Verificar que sus Conciliadores lleven a cabo la audiencia de Conciliación identificando correctamente a las partes y supervisando el cumplimiento del plazo de duración de la audiencia única establecido en el artículo 11 de la Ley, salvo que haya sido prorrogado por acuerdo de las partes.
7. Velar para que sus Conciliadores o algún servidor o funcionario del Centro de Conciliación no falten al Principio de Confidencialidad.
8. Velar para que sus Conciliadores no hagan uso indebido de la prerrogativa que establece el último párrafo del artículo 15 numeral f) de la Ley.
9. Designar para la realización de Audiencias de Conciliación sólo a conciliadores adscritos al Centro de Conciliación. Asimismo, designar para la verificación de la legalidad de los acuerdos conciliatorios sólo a abogados adscritos al Centro de Conciliación.
10. Cumplir y velar que sus Conciliadores cumplan con los principios, plazos o formalidades de trámite, establecidos por la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio.
11. Comunicar a la DCMA dentro de los cinco días útiles de ocurrida la infracción, las faltas cometidas por sus conciliadores.
12. Mantener informada a la DCMA de las sanciones impuestas a los operadores de la Conciliación.
Prohibiciones de los Centros de Conciliación
Los Centros de Conciliación está terminantemente prohibidos de realizar los siguientes actos:
1. Dejar de funcionar sin la autorización previa del Ministerio de Justicia.
2. Variar la dirección del Centro de Conciliación, sin la previa autorización de la DCMA.
3. Sustituir a un Conciliador o designar a otro sin contar con la autorización expresa de las partes.
4. Utilizar la denominación o cualquier signo distintivo del Ministerio de Justicia. o sus órganos, en sus avisos, correspondencia o cualquier otro documento.
5. Programar en la misma fecha y hora, dos o más audiencias de conciliación con el mismo conciliador, con excepción de los procedimientos susceptibles de tramitación acumulable.
6. Permitir el desempeño como conciliadores de quienes hubieren sido inhabilitados permanentemente como tales o se encontrasen suspendidos por sanción o medida preventiva o no hayan cancelado la multa.
7. Atentar contra la imparcialidad de los conciliadores, al condicionar el pago de sus honorarios al acuerdo de las partes, o a la conducción de la audiencia en beneficio de una de ellas.
8. Permitir que ejerzan ocasional o permanentemente la función conciliadora, personas no acreditadas como conciliadores extrajudiciales por el Ministerio de Justicia.
9. Permitir que efectúen conciliaciones en materias especializadas, aquellos conciliadores que no cuenten con la acreditación de la especialización respectiva vigente.
10. Adulterar la información de los expedientes, cargos de invitaciones y/o Actas de conciliación.
11. Permitir que los integrantes del Centro de Conciliación participen actuando como partes, conciliadores, abogados o peritos dentro de uno o más procedimientos conciliatorios, derivados de casos en los que hubieren participado en el ejercicio de sus profesiones u oficios u otros.
12. Admitir la suplantación de un Conciliador adscrito al Centro de Conciliación en una Audiencia de Conciliación.
13. Dejar de funcionar, de manera temporal o definitiva, sin previa autorización del Ministerio de Justicia.
14. Presentar al Ministerio de Justicia., documentos falsos y/o fraguados y/o adulterados.
15. Admitir a trámite un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto.
Oportunidad de la Conciliación
1. Dejar de funcionar sin la autorización previa del Ministerio de Justicia.
2. Variar la dirección del Centro de Conciliación, sin la previa autorización de la DCMA.
3. Sustituir a un Conciliador o designar a otro sin contar con la autorización expresa de las partes.
4. Utilizar la denominación o cualquier signo distintivo del Ministerio de Justicia. o sus órganos, en sus avisos, correspondencia o cualquier otro documento.
5. Programar en la misma fecha y hora, dos o más audiencias de conciliación con el mismo conciliador, con excepción de los procedimientos susceptibles de tramitación acumulable.
6. Permitir el desempeño como conciliadores de quienes hubieren sido inhabilitados permanentemente como tales o se encontrasen suspendidos por sanción o medida preventiva o no hayan cancelado la multa.
7. Atentar contra la imparcialidad de los conciliadores, al condicionar el pago de sus honorarios al acuerdo de las partes, o a la conducción de la audiencia en beneficio de una de ellas.
8. Permitir que ejerzan ocasional o permanentemente la función conciliadora, personas no acreditadas como conciliadores extrajudiciales por el Ministerio de Justicia.
9. Permitir que efectúen conciliaciones en materias especializadas, aquellos conciliadores que no cuenten con la acreditación de la especialización respectiva vigente.
10. Adulterar la información de los expedientes, cargos de invitaciones y/o Actas de conciliación.
11. Permitir que los integrantes del Centro de Conciliación participen actuando como partes, conciliadores, abogados o peritos dentro de uno o más procedimientos conciliatorios, derivados de casos en los que hubieren participado en el ejercicio de sus profesiones u oficios u otros.
12. Admitir la suplantación de un Conciliador adscrito al Centro de Conciliación en una Audiencia de Conciliación.
13. Dejar de funcionar, de manera temporal o definitiva, sin previa autorización del Ministerio de Justicia.
14. Presentar al Ministerio de Justicia., documentos falsos y/o fraguados y/o adulterados.
15. Admitir a trámite un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto.
Oportunidad de la Conciliación
Este tipo de conciliación se realizara antes de la instauración de un proceso judicial, en cuestión de derecho civil y comercial.
Tramite de la Conciliación
Ocurrido un conflicto de intereses entre dos o más personas naturales o jurídicas, en cuestión de derechos disponibles en materia de derecho civil y comercial, cualquiera de ellas o ambas partes tienen que acudir obligatoriamente un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de justicia para presentar una solicitud de conciliación, la misma que luego de revisada y de cumplir con los requisitos de ley, constituir materia conciliable y ser competencia del Centro de Conciliación será admitida, procedimiento el Director del Centro de Conciliación a designar al conciliador del caso, quien cursará las invitaciones para conciliar y llevará a cabo la audiencia de conciliación en el día y hora establecido que no podrá superar el sétimo día contado desde el día siguiente de cursada la invitación para conciliar.
Llegado el día y hora para la realización de la audiencia de conciliación en caso que solo una de las partes acuda, se invitará para una segunda, si la situación persiste en la segunda sesión se da por concluido el procedimiento conciliatorio por inasistencia de una de las partes a dos sesiones, en cambio si ninguna de las partes acude a una sesión igualmente se da por concluido el procedimiento conciliatorio, por inasistencia de ambas partes.
Por el contrario en caso que ambas partes asistan y de no alcanzarse un acuerdo se levanta un acta por falta de acuerdo.
En caso que una de las partes viola algunos de los principios de la conciliación, se retira antes que concluya la audiencia de conciliación o se niega a firmar el acta de conciliación, se levanta un acta por decisión motivada del conciliador.
Por ultimo en caso que ambas partes asistan a la audiencia de conciliación y de llegar a un acuerdo total, se levanta un acta por acuerdo total, caso contrario si es parcial se levanta acta por acuerdo parcial.
Efectos de la Conciliación
El acta de conciliación expedida por un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, constituye titulo ejecutivo. Es decir es un titulo que contiene una obligación y respecto del cual existe certeza de los derechos contenidos en el acta de conciliación.
Los deberes, derechos u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, que consten en dicha acta, se ejecutan a través de un proceso judicial denominado proceso único de ejecución regulado por el Decreto Legislativo Nº 1069.
II. La Conciliación como medio para evitar una sentencia judicial
Tramite de la Conciliación
Ocurrido un conflicto de intereses entre dos o más personas naturales o jurídicas, en cuestión de derechos disponibles en materia de derecho civil y comercial, cualquiera de ellas o ambas partes tienen que acudir obligatoriamente un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de justicia para presentar una solicitud de conciliación, la misma que luego de revisada y de cumplir con los requisitos de ley, constituir materia conciliable y ser competencia del Centro de Conciliación será admitida, procedimiento el Director del Centro de Conciliación a designar al conciliador del caso, quien cursará las invitaciones para conciliar y llevará a cabo la audiencia de conciliación en el día y hora establecido que no podrá superar el sétimo día contado desde el día siguiente de cursada la invitación para conciliar.
Llegado el día y hora para la realización de la audiencia de conciliación en caso que solo una de las partes acuda, se invitará para una segunda, si la situación persiste en la segunda sesión se da por concluido el procedimiento conciliatorio por inasistencia de una de las partes a dos sesiones, en cambio si ninguna de las partes acude a una sesión igualmente se da por concluido el procedimiento conciliatorio, por inasistencia de ambas partes.
Por el contrario en caso que ambas partes asistan y de no alcanzarse un acuerdo se levanta un acta por falta de acuerdo.
En caso que una de las partes viola algunos de los principios de la conciliación, se retira antes que concluya la audiencia de conciliación o se niega a firmar el acta de conciliación, se levanta un acta por decisión motivada del conciliador.
Por ultimo en caso que ambas partes asistan a la audiencia de conciliación y de llegar a un acuerdo total, se levanta un acta por acuerdo total, caso contrario si es parcial se levanta acta por acuerdo parcial.
Efectos de la Conciliación
El acta de conciliación expedida por un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, constituye titulo ejecutivo. Es decir es un titulo que contiene una obligación y respecto del cual existe certeza de los derechos contenidos en el acta de conciliación.
Los deberes, derechos u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, que consten en dicha acta, se ejecutan a través de un proceso judicial denominado proceso único de ejecución regulado por el Decreto Legislativo Nº 1069.
II. La Conciliación como medio para evitar una sentencia judicial
Es una actividad con carácter facultativo, en cuestión de derechos disponibles en materia de derechos civiles y comerciales, realizada dentro de un proceso judicial ante un Centro de Conciliación extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y elegido libremente por las partes, que tiene por finalidad concluir anticipadamente un proceso judicial antes que se expida la sentencia.
En este caso la conciliación constituye una forma especial de conclusión del proceso judicial, cuya actividad se realiza fuera de los tribunales en un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el ministerio de justicia, orientado a obtener una solución definitiva al conflicto de intereses antes de la expedición de la sentencia.
Lugar de la Conciliación
La audiencia de conciliación se realizará ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, elegido por uno de los Litigantes, quienes para efectos de competencia del Centro de Conciliación tienen que tener en cuenta las reglas de competencia general establecidas por el articulo 14 del Código Procesal Civil o por ambos litigantes, caso en el cual es competente cualquier Centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.
Oportunidad de la Conciliación
En este caso la conciliación constituye una forma especial de conclusión del proceso judicial, cuya actividad se realiza fuera de los tribunales en un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el ministerio de justicia, orientado a obtener una solución definitiva al conflicto de intereses antes de la expedición de la sentencia.
Lugar de la Conciliación
La audiencia de conciliación se realizará ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, elegido por uno de los Litigantes, quienes para efectos de competencia del Centro de Conciliación tienen que tener en cuenta las reglas de competencia general establecidas por el articulo 14 del Código Procesal Civil o por ambos litigantes, caso en el cual es competente cualquier Centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.
Oportunidad de la Conciliación
Las partes de un proceso judicial pueden acudir a un Centro de Conciliación para arribar a un acuerdo total, con el que solucionan su conflicto de intereses, desde el momento en que se emita el autoadmisorio hasta antes que se expida sentencia en segunda instancia, incluso mientras se esta tramitando el recurso de casación.
Tipos de procesos aplicables
Tipos de procesos aplicables
Este tipo de conciliación es aplicable a todo tipo de procesos de cognición, ósea al proceso de conocimiento, abreviado y sumarísimo.
Tramite de la Conciliación
Tramite de la Conciliación
Habiendo un proceso judicial abierto cualquiera de los litigantes o ambos acudirán a un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.
El procedimiento conciliatorio se sujetará a lo establecido por la Ley Nº 26872 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 014-Jus -2008, por lo que el procedimiento se iniciará con una solicitud, luego de lo cual se designará al conciliador del caso, quien cursa las invitaciones para la audiencia de conciliación que se realizará antes del sétimo día, contados desde el día siguiente en que se curso las invitaciones, debiendo median tres días hábiles entre la fecha de la recepción de la invitación y la audiencia de conciliación.
Al final de la audiencia de conciliación en caso que las partes lleguen aun acuerdo total, con el que solucionan su conflicto de intereses, el Centro de Conciliación expedirá un acta por acuerdo total y entregará copias certificadas de la misma a ambas partes, quienes luego la presentaran ante el Juez de la causa, a fin que proceda a homologar el acta, en caso que esta contenga derechos disponibles y se adecuen a la naturaleza jurídica del derecho en litigio y declarará la conclusión del proceso judicial.
Si la conciliación es parcial el proceso judicial continuara respecto de los puntos no acordados en el acta de conciliación.
Efectos de la Conciliación
En este caso a diferencia del efecto que produce un acta de conciliación expedida por un Centro de Conciliación antes de la instauración de un proceso judicial que tiene la calidad de titulo ejecutivo, el acta de conciliación extrajudicial expedido por un Centro de Conciliación y debidamente homologado por el Juez de la causa surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada.
El procedimiento conciliatorio se sujetará a lo establecido por la Ley Nº 26872 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 014-Jus -2008, por lo que el procedimiento se iniciará con una solicitud, luego de lo cual se designará al conciliador del caso, quien cursa las invitaciones para la audiencia de conciliación que se realizará antes del sétimo día, contados desde el día siguiente en que se curso las invitaciones, debiendo median tres días hábiles entre la fecha de la recepción de la invitación y la audiencia de conciliación.
Al final de la audiencia de conciliación en caso que las partes lleguen aun acuerdo total, con el que solucionan su conflicto de intereses, el Centro de Conciliación expedirá un acta por acuerdo total y entregará copias certificadas de la misma a ambas partes, quienes luego la presentaran ante el Juez de la causa, a fin que proceda a homologar el acta, en caso que esta contenga derechos disponibles y se adecuen a la naturaleza jurídica del derecho en litigio y declarará la conclusión del proceso judicial.
Si la conciliación es parcial el proceso judicial continuara respecto de los puntos no acordados en el acta de conciliación.
Efectos de la Conciliación
En este caso a diferencia del efecto que produce un acta de conciliación expedida por un Centro de Conciliación antes de la instauración de un proceso judicial que tiene la calidad de titulo ejecutivo, el acta de conciliación extrajudicial expedido por un Centro de Conciliación y debidamente homologado por el Juez de la causa surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada.
Rafael Gonzalo Medina Rospigliosi es Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Federico Villareal , Conciliador Extrajudicial, Arbitro de derecho, fundador y Director de LIMAMARC CENTRO DE SOLUCION DE CONFLICTOS, Director del Centro de Conciliación Extrajudicial LIMAMARC, Director del Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales LIMAMARC, Director del Centro de Arbitraje LIMAMARC, investigador en temas de medios alternativos de solución de conflictos.